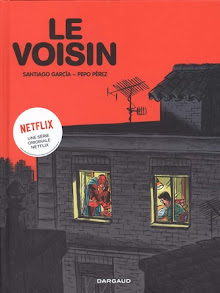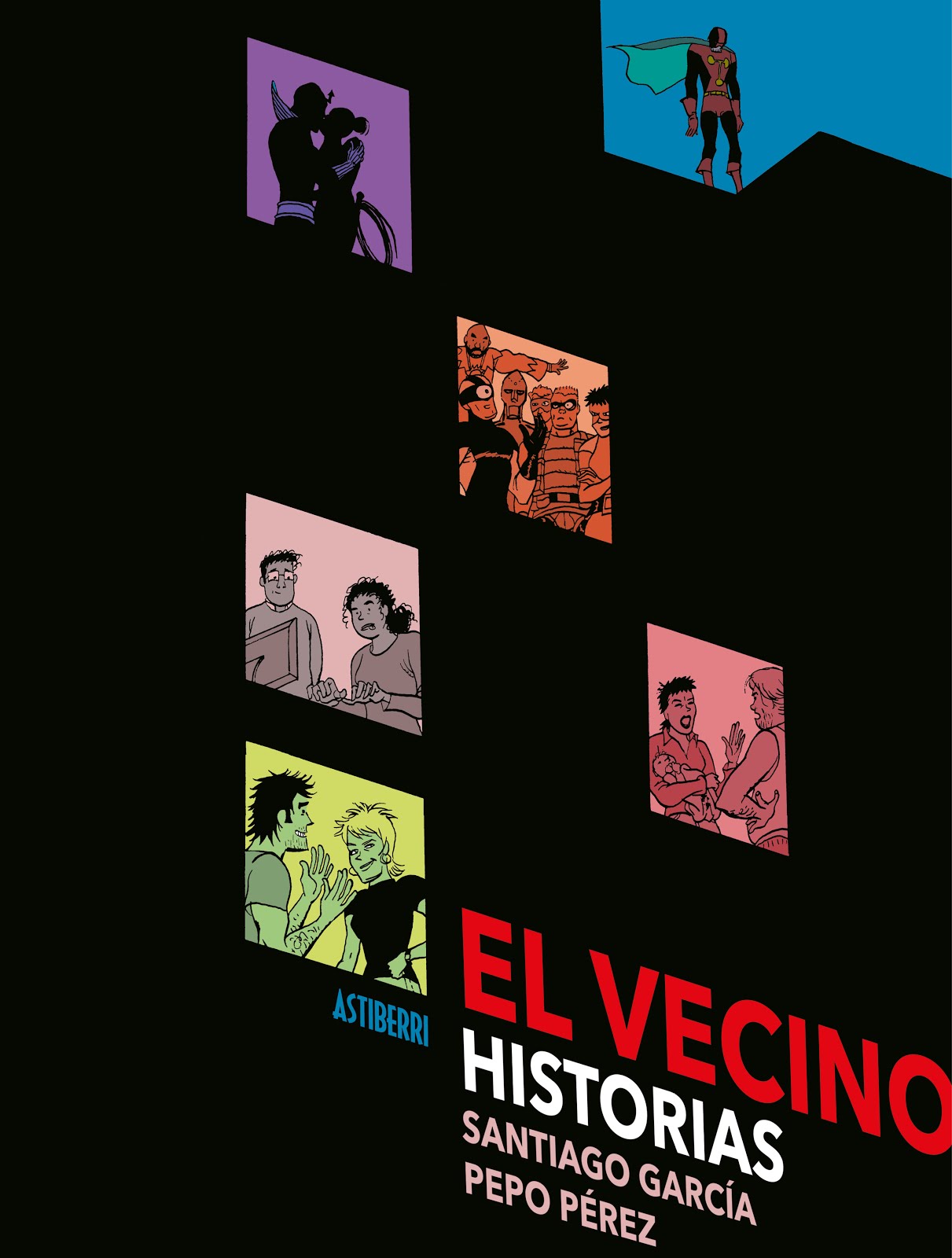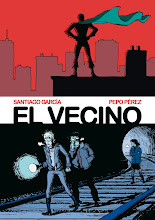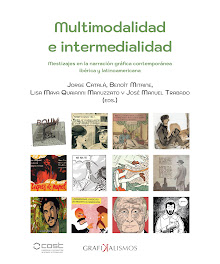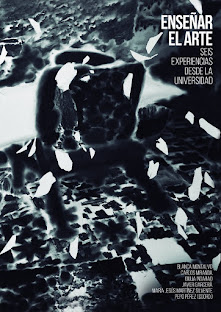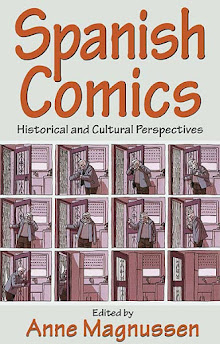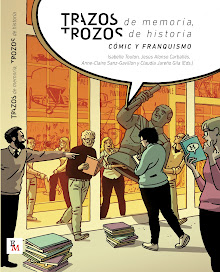El caso es que, tras un prólogo que nos introduce debidamente sobre las condiciones y la situación de la cueva, vemos cómo Herzog y su equipo comienzan a filmar las pinturas rupestres. Cuando a los pocos minutos llegan a una zona de pinturas verdaderamente espectaculares (un historietista bien conocido me dijo al verlas en la película que eran tan buenas que sentía envidia de quien las pintó), el narrador del documental, el propio Herzog, dice entonces en la voice over con su inglés "internacional" al borde de lo macarrónico, perfectamente entendible por un no nativo, con un suave acento alemán:
hay que señalar que el artista pintó este bisonte con ocho patas, sugiriendo movimiento... casi una forma de protocine.
El comentario me llamó la atención por su ingenuidad, aunque luego pensé en frío que Herzog lo decía más bien como licencia poética, para enlazar metafóricamente su relato documental sobre pinturas rupestres con el medio en que está llevando a cabo ese relato, es decir, el cine. Al fin y al cabo sus documentales, como la obra maestra GRIZZLY MAN (ya hablé hace unos años aquí de esta impresionante película), son abiertamente subjetivos y en primera persona, como bien indica Joan Pons; documentales en los que la mirada artística de Herzog no sólo no se oculta sino que en muchas ocasiones se coloca en primer plano.
Bien, el caso es que en otras pinturas muy cercanas a ese bisonte "en movimiento", había también algo parecido a una secuencia protagonizada por varios animales, caballos, y rinocerontes, a la que además podría haber colaborado tanto el juego de luces y sombras de las antorchas paleolíticas –me recuerdan desde Twitter– como la forma de la pared, no lisa, con su "propia dinámica tridimensional".
Se trata, naturalmente, de una visión teleológica de la historia (del arte o de la historia en general) que nada tiene que ver con el modo en que suceden las cosas, ni desde luego con el modo en que las relataría un historiador moderno. No es que esos pintores primitivos soñaran o inventaran un sustituto de algo parecido al cine –o al cómic– ni que su obra "evolucionó" durante siglos hasta llegar gracias a la tecnología moderna a una supuesta meta, el cine (el cómic). Es mucho más simple que eso: esos pintores primitivos representaban la naturaleza con la tecnología a su alcance, de un modo probablemente asociado a rituales religiosos y chamánicos. Pero no era una tecnología "sustituta" de otra más avanzada como el cine o el cómic impreso, ya digo que las cosas son realmente más sencillas, incluso obvias: se trataba de gente pintando sobre una pared, luego por mucho movimiento o secuencia que quisieran representar no estaban haciendo ni (proto)cine ni (proto)cómic sino simplemente PINTURA. Un arte muchísimo más antiguo y con una tradición muchísimo más amplia que el cine o el cómic. En pintura se han hecho obras con secuencia de imágenes durante siglos y siglos; hay numerosos ejemplos de ello. Es tan vieja la secuencia de imágenes como para encontrarse en algunas de las pinturas más antiguas en términos absolutos que se conocen, caso de las que nos ocupan. Teniendo esto en mente, queda más claro qué significa realmente pretender definir al cómic por la secuencia, y encima denominarle "arte secuencial" como si fuese una característica exclusiva o intrínseca.
En una de sus últimas publicaciones antes de su triste fallecimiento, El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno (Akal, 2009), Juan Antonio Ramírez proponía que la aparición del movimiento real en el arte moderno, superando al movimiento congelado o ilusorio, era una de las revoluciones creativas de las vanguardias históricas, por supuesto solo entendibles en el marco de las propias transformaciones sociales y culturales de la modernidad. Pero ahora me interesa el comienzo del capítulo de ese libro que dedica justamente a los Movimientos y procesos, copio de las páginas 40-43:
La representación del movimiento ha sido una preocupación constante de los artistas, en todas las épocas y todas las culturas. En los orígenes de la mímesis encontramos cosas como la danza y el canto, reproducciones de fenómenos de la naturaleza y de movimientos animales, incluyendo sus sonidos característicos, y es probable que muchas pinturas rupestres fueran ejecutadas en el curso de rituales religiosos. El estatismo de la creación visual, en aquellos casos, sería sólo el resultado congelado de una acción. Vemos ahí ya una disyuntiva que va a mantenerse más o menos latente a lo largo de los sigloes, y que resultará trascendental para el arte contemporáneo: la imitación real (mediante recursos perforamtivos) de movimientos efectivos, y la representación simulada de los mismos con imágenes estáticas (pinturas o esculturas).
Es esto último lo que preocupó intensamente a los artistas de la Edad Moderna. Era un asunto sobre el que se discutía en los talleres, y de ahí que fuera abordado por todos los tratadistas. Leo Battista Alberti, en su libro sobre la pintura, no olvidaba esos movimientos del ánimo «que los doctos llaman afecciones», pero era demasiado pronto para teorizar sobre la expresión de las pasiones y se mostró más interesado en las cosas que se planteaban a diario sus colegas [...]. También le importa mucho que el artista sepa reproducir de modo adecuado los movimientos de los animales y los de las cosas que no tienen vida.
[...] ¿Se puede hacer, pues, una «iconología del movimiento» en la época renacentista? Sin duda, al menos en algunos casos. Ciertos temas lo exigen, como las batallas, y cabe aventurar la hipótesis de que este género pictórico, tan importante desde fines del Quattroccento, haya surgido de la confluencia entre múltiples factores, con dos de ellos dominando de modo especial: las pulsiones políticas (encaminadas a la glorificación de las acciones bélicas emprendidas por los príncipes y estados renacentistas), y el deseo de los pintores de demostrar sus habilidades resolviendo lo más difícil, es decir, la interacción y la variedad de muchos cuerpos, con distintos tipos de movimientos.Por supuesto, esos pintores no estaban cultivando ninguna forma de "protocine" ni mucho menos de "protocómic" al intentar representar movimientos, procesos o secuencias en sus obras. Eran pintores, pintaban.
---
La película de Herzog es magnífica; yo iré a verla otra vez esta semana de lo que me gustó. Atención a los giros del documental conforme avanza, fruto de la mirada inquieta y, de nuevo, artística de este cineasta siempre sorprendente.