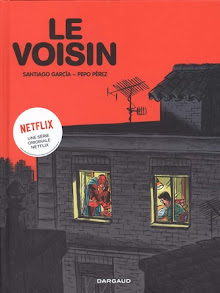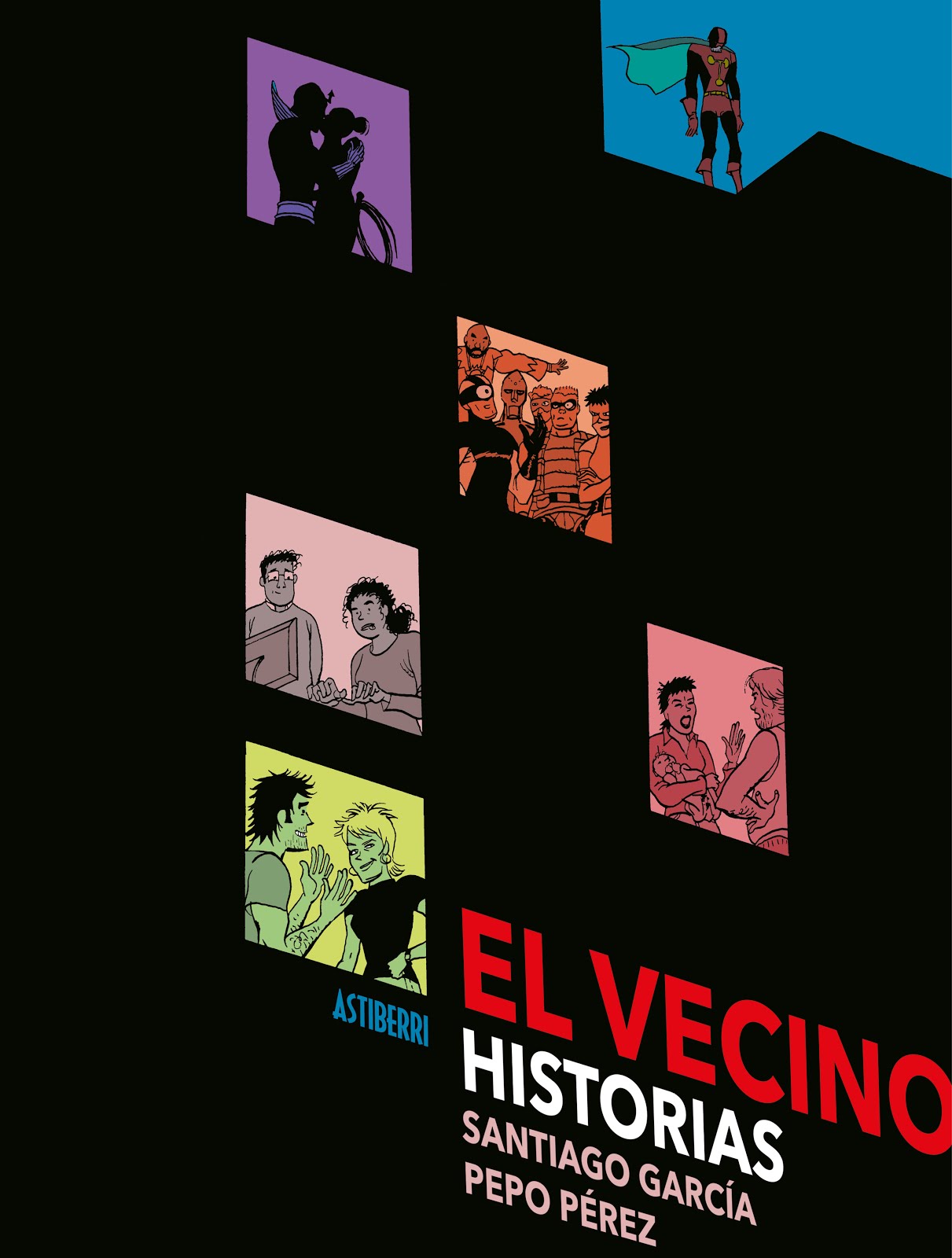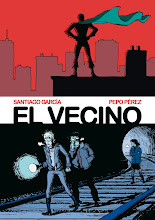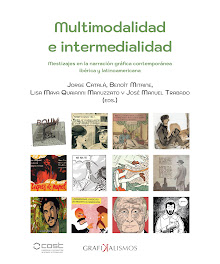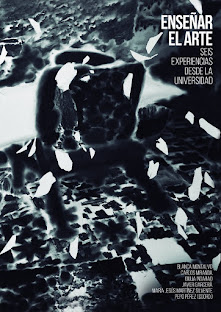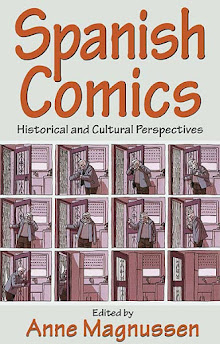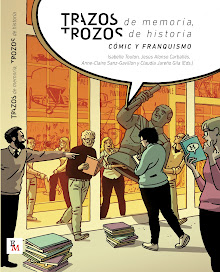|
| Mis dibujitos durante la conferencia de Steven Heller en la SVA. Puede verse otro dibujo-resumen de su charla en el blog de Steven Little |
Este miércoles por la tarde había una conversación en la Society of Illustrators entre el historietista Bob Fingerman y el guionista y actor Frank Conniff que me había sugerido JMM como posible acto cultural al que asistir. Le hice caso y acudí. La entrada no era gratis: si no eras miembro de la asociación, estudiante pregraduado o persona de la tercera edad -y no soy ninguna de las tres cosas, al menos que yo sepa-, el ticket te costaba 15 dólares. A mí al principio me pareció un poco timo, pero claro, yo iba pensando en el tipo de actos públicos a los que estamos acostumbrados en España. Sin embargo, como dicen aquí, you got what you paid for. Para empezar, y ya que el evento tenía lugar a la hora de la cena (sobre las siete de la tarde), había un bufet de comida y bebida. Pero eso era lo de menos una vez que comenzó la conversación entre Fingerman y Conniff. Puedo jurar que aquello parecía un auténtico show cómico en toda regla, ejecutado por dos profesionales consumados de la comedia televisiva que improvisan réplicas y contrarréplicas a la velocidad de Flash. Vamos, si lo filman y te lo ponen en la tele funciona perfectamente como tal show cómico. El club de la comedia, el original. Pero Fingerman es dibujante e historietista, no actor. Para cuando terminó el evento, sentía que había gastado muy bien mis 15 dólares. Cliente satisfecho. De eso se trata, claro.
 |
| Frank Conniff y Bob Fingerman. La foto la he robado del Facebook de Fingerman. Alguna anécdota: Fingerman estudió en la SVA y tuvo como profesor a Harvey Kurtzman, una de sus principales influencias como historietista (otras son Will Eisner y Art Spiegelman, como explicó). En 1984, siendo aún estudiante, Fingerman llegó a trabajar para Kurtzman. "Como editor era brutal, como profesor era extremadamente gentil". |
Pero en países como el nuestro la gente suele sentir verdadero pánico a hablar en público. Pensemos también en toda la tradición político-cultural que puede haber detrás de ese miedo escénico.
También tengo la sensación de que el idioma inglés favorece mucho esta claridad de expresión, por algo se ha impuesto como la lengua franca, el "esperanto" de facto del mundo mundial. Como si una cultura con semejante idioma, tan estructurado y hasta cierto punto sencillo de usar, estuviera destinada a imponer su sistema económico y cultural al resto del mundo. Obviamente no se trata sólo del "lenguaje por sí mismo", que también (si hacemos caso a McLuhan, y yo creo que tenía razón, el medio -la imprenta, el coche, la televisión, etcétera, pero también el mismo idioma- es el mensaje porque estructura nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo, y por tanto una vez más la forma construye el contenido), sino sobre todo de cómo te enseñan a usar ese lenguaje. Depende de tu entrenamiento previo en la escuela y en la vida social, y en general de lo estructurada que está la sociedad aquí, a todos los niveles. La palabra es justamente ésa, estructura. Lo ves en la misma retícula del callejero: las calles americanas suelen estar planificadas racionalmente, también en Baltimore; parece el proyecto de la Ilustración llevado a la realidad en todos los aspectos. Recuerdo que cuando aterricé en Manhattan me costó un par de días entender el mecanismo de su retícula urbanística. La calle 23 Este con la Tercera Avenida. O la calle 21 Oeste con la Sexta. En realidad es un esquema tan sencillo que a tu mente, acostumbrada al dédalo intrincado de nuestras calles europeas, le cuesta entenderlo. Cuando lo consigues, te parece lo más fácil, lógico y natural del mundo. De hecho, mientras te mueves por la retícula, es imposible perderse aunque no conozcas la zona ni lleves un plano. Está pensado justamente para eso, para no perderse.
Pero luego desde España solemos decir qué tontos e incultos son los americanos, ¿verdad? A diferencia de nosotros.