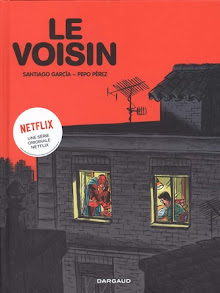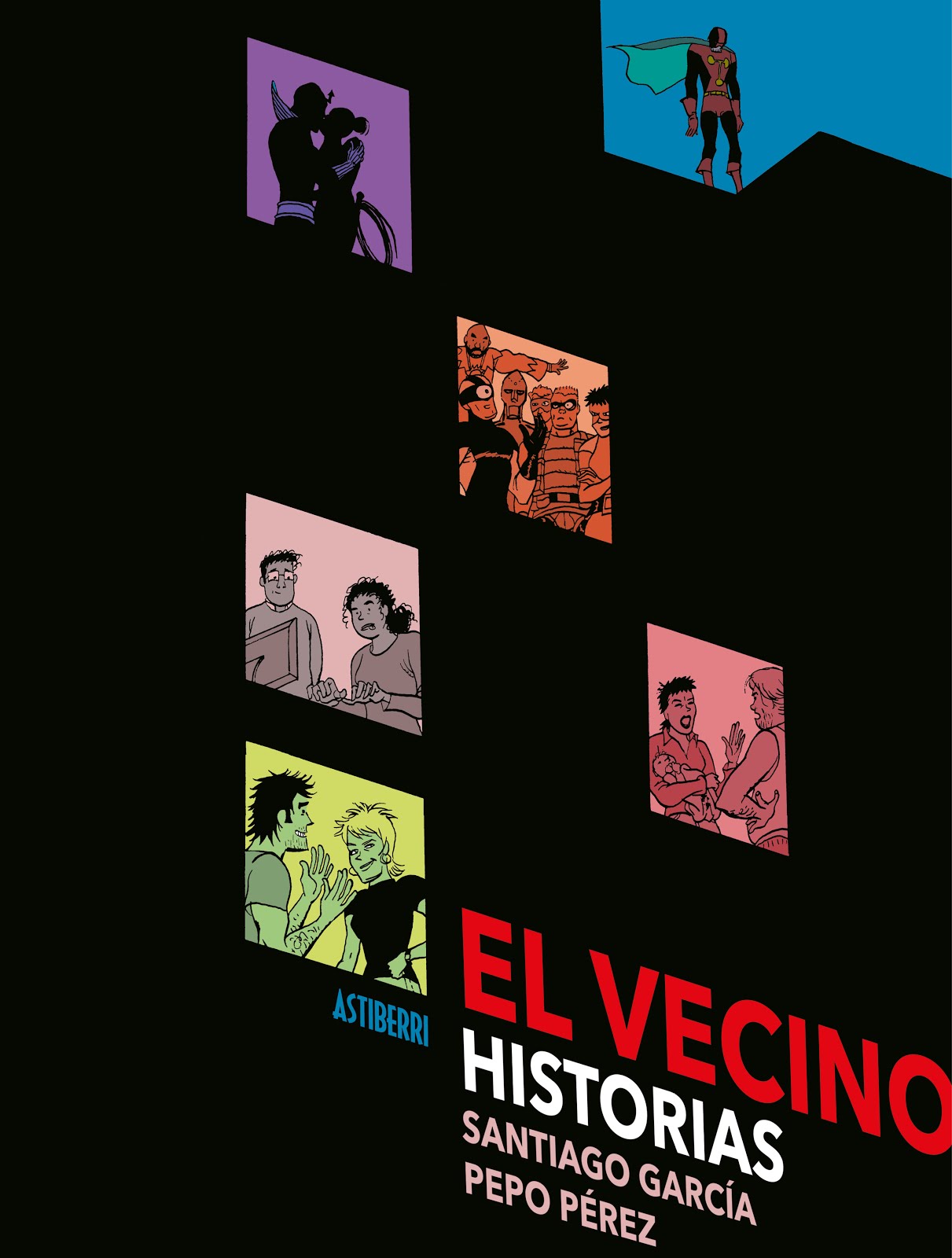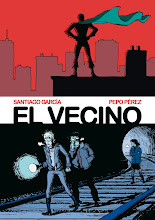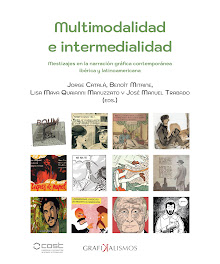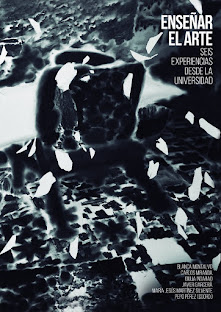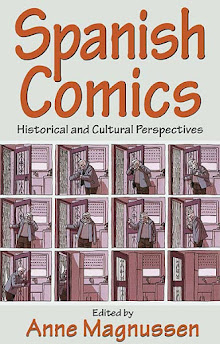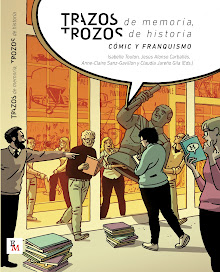"WATCHMEN"
EL FIN DE LA INOCENCIA
Winston Churchill contaba en sus memorias que, desde el momento en que Estados Unidos obtuvo la bomba atómica, ni el presidente Harry Truman ni él mismo dudaron en usarla para terminar la guerra cuando antes. En esas memorias también ponderaba el enigma que rodea una decisión política. Lo explica muy bien el filósofo Slavoj Zizek: una vez que todos los analistas y expertos han dado su opinión, alguien debe asumir el difícil acto de transferir toda esa complejidad de puntos de vista a un simple SÍ o NO. Ataquemos o no. Lancemos la bomba o no. Watchmen arranca con una alusión a Truman, y no es casualidad. Si hubiera que resumir el tema principal del cómic, sería este: el significado moral de la decisión política y la Razón de Estado. O de la figura que hay tras ella: alguien con el poder y la determinación para imponer un orden de sentido en la confusa multiplicidad de la realidad.
 UN NUDO GORDIANO
UN NUDO GORDIANOEn 1985, el guionista Alan Moore (Northampton, 1953) y el dibujante Dave Gibbons (Londres, 1949) se labraban su carrera en DC, una de las dos grandes editoriales tradicionales del cómic estadounidense. Cuando surgió la oportunidad de colaborar juntos, quisieron imaginar cómo habría sido el mundo si los superhéroes hubiesen existido realmente. El equipo creativo se completó con el colorista John Higgins (Liverpool, 1949), cuyos violentos contrastes terminaron de dar la imagen distintiva del cómic. En el 1985 alternativo de Watchmen , los vigilantes enmascarados, muy populares en los años cuarenta, han sido ilegalizados y están siendo asesinados por una misteriosa conspiración. El Dr. Manhattan, que tampoco se llama así por casualidad, es un superhombre todopoderoso capaz de manipular la materia, la pieza clave de la superioridad estratégica americana frente a la URSS. Aunque ni él podría detener una guerra nuclear, la gran amenaza que se cierne sobre toda la historia –sobre el mundo de 1985– y constituye su nudo gordiano. Recordemos aquel nudo legendario que nadie conseguía desatar. La leyenda cuenta que Alejandro Magno, en su camino hacia la conquista de Persia, se enfrentó al problema y lo resolvió. Cortó las cuerdas con su espada.
EL GRAN HÉROE AMERICANO
Dilemas morales aparte, Watchmen es también una sátira sobre la política estadounidense de la guerra fría y, por supuesto, sobre el héroe y su versión americana del siglo XX, el superhéroe, entendido por Moore como una metáfora de las tácticas del imperialismo americano. Que Watchmen esté escrita en clave dramática en vez de cómica no le impide ser una sátira en cierto sentido clásico. Los autores han confesado que se inspiraron en una historieta clásica de Harvey Kurtzman y Wally Wood,
“Superduperman!” (1953), una parodia de Superman publicada en la revista satírica MAD, el mejor tebeo de la historia según Moore. “Queríamos girar 180 grados a ‘Superduperman’… hacerlo dramático en lugar de cómico” (Moore, 2005). La MAD de los cincuenta fue una inspiración clave para los jóvenes de la contracultura posterior, y Moore y Gibbons pertenecen en efecto a la generación que creció durante los sesenta empapándose de aquella cultura popular, oyendo a Bob Dylan o The Who e incluso (caso de Gibbons) ilustrando alguna portada para Jethro Tull.
 El planteamiento inicial de Watchmen condujo así a unos vigilantes decadentes, fetichistas, neuróticos o directamente fascistas. Aquí la obra participa del proceso típicamente posmoderno de crítica y deconstrucción de la figura heroica, en este caso de su versión superheroica. El Capitán América de Watchmen –El Comediante– es un mercenario amoral que disfruta haciendo la guerra sucia para la CIA. Superman –Dr. Manhattan– es un “Dios de sí mismo” por encima del bien y del mal, un auténtico superhombre alejado de los asuntos humanos. Batman –Búho Nocturno II– es un cuarentón frustrado e impotente sexual salvo cuando se pone el disfraz. El héroe puro que lo sacrifica todo –Rorschach– es, en el contexto realista de Watchmen, un perturbado. Y el supervillano megalómano y totalitario, el héroe que “salva” al mundo. Este fin del sueño americano que encarnaron los superhéroes clásicos está representado finalmente por un vigilante retirado, Búho Nocturno I, símbolo de la Edad de Oro del comic book (los tebeos de superhéroes que surgieron en los años cuarenta tras la estela de Superman). Este antiguo héroe, un hombre bueno que creía en los viejos valores, es ahora un jubilado solitario. Acaba linchado por una pandilla juvenil.
El planteamiento inicial de Watchmen condujo así a unos vigilantes decadentes, fetichistas, neuróticos o directamente fascistas. Aquí la obra participa del proceso típicamente posmoderno de crítica y deconstrucción de la figura heroica, en este caso de su versión superheroica. El Capitán América de Watchmen –El Comediante– es un mercenario amoral que disfruta haciendo la guerra sucia para la CIA. Superman –Dr. Manhattan– es un “Dios de sí mismo” por encima del bien y del mal, un auténtico superhombre alejado de los asuntos humanos. Batman –Búho Nocturno II– es un cuarentón frustrado e impotente sexual salvo cuando se pone el disfraz. El héroe puro que lo sacrifica todo –Rorschach– es, en el contexto realista de Watchmen, un perturbado. Y el supervillano megalómano y totalitario, el héroe que “salva” al mundo. Este fin del sueño americano que encarnaron los superhéroes clásicos está representado finalmente por un vigilante retirado, Búho Nocturno I, símbolo de la Edad de Oro del comic book (los tebeos de superhéroes que surgieron en los años cuarenta tras la estela de Superman). Este antiguo héroe, un hombre bueno que creía en los viejos valores, es ahora un jubilado solitario. Acaba linchado por una pandilla juvenil. SUPERHÉROES Y “SUPERHÉROES”
En cierto modo, Watchmen ha sido para el cómic de superhéroes lo que El Quijote fue para las novelas de caballería. No es un auténtico tebeo de enmascarados sino más bien su crítica, su sátira intertextual, pero tampoco podría existir sin esas cinco décadas previas de género. Watchmen funciona así como un palimpsesto cuyos personajes contienen múltiples ecos de los viejos superhéroes: parte de un conocimiento profundo de esa historia para homenajearla con nostalgia, y a la vez reescribirla bajo una luz racional, crepuscular y elegíaca. Y el trabajo de deconstrucción de los dos “relojeros” británicos fue tan efectivo que pusieron punto final simbólico al género. Por supuesto, desde entonces se siguen publicando tebeos de superhéroes, pero nada ha vuelto a ser igual. Revelado “el truco de magia”, los verdaderos superhéroes –Superman, Capitán América, etc.– se han convertido lentamente en fantasmas de un pasado irrecuperable, y cuando se les ha intentado aplicar un tratamiento a lo Watchmen ha sido aún peor. Llevados a un entorno político, realista y lleno de matices, lejos del universo plano y conmovedoramente ingenuo del comic book tradicional, los superhéroes clásicos no pueden existir.

LAS ARENAS DEL TIEMPO
El tiempo y su fugacidad constituye otro tema capital en Watchmen. El capítulo IV, “Watchmaker” (“Relojero”), es uno de los más poéticos de la obra y cuenta la vida entera del Dr. Manhattan evocando su especial percepción del tiempo (o del espacio-tiempo). De modo parecido al Billy Pilgrim de Matadero Cinco de Kurt Vonnegut, el Dr. Manhattan percibe simultáneamente pasado, presente y futuro. Hace poco, Iván Pintor sugería brillantemente en un artículo para La Vanguardia que el Dr. Manhattan puede verse como metáfora de la página de cómic. Es cierto. En el cómic el tiempo se expresa a través del espacio (“espacio-tiempo”) que ocupan las viñetas: cada viñeta indica un momento distinto, pero todas están en la página delante de nuestros ojos. Sólo al leer la página concretamos el momento exacto que queremos percibir. En el mismo capítulo cuarto, una viñeta recurrente muestra la caída de las piezas de un reloj. Es 1945 y el padre del Dr. Manhattan, un relojero, tira las piezas por la ventana al enterarse del lanzamiento de la bomba atómica. El viejo orden se ve roto por la relatividad de la física moderna y la liberación del átomo en Hiroshima, como “ejemplo práctico” de la muerte de Dios.
 El Dr. Manhattan encarna también el deseo científico de conocer el mecanismo del Gran Reloj del universo; su monólogo interior remite a la vieja cuestión: ¿Quién hace el mundo? ¿Existe un Gran Relojero? También alude a la causalidad y el determinismo de la física de Einstein. El conflicto de esta última con la indeterminación de la mecánica cuántica es un enigma científico aún no resuelto, al menos en nuestro mundo “real”. En el mundo de ficción de Watchmen, resulta muy significativo que quien conteste finalmente a la Gran Pregunta no sea el Dr. Manhattan, el superhombre que “sabe”, que conoce la mecánica del universo, sino Rorschach, el único héroe verdadero del tebeo: “Nosotros hacemos el mundo”. Así es.
El Dr. Manhattan encarna también el deseo científico de conocer el mecanismo del Gran Reloj del universo; su monólogo interior remite a la vieja cuestión: ¿Quién hace el mundo? ¿Existe un Gran Relojero? También alude a la causalidad y el determinismo de la física de Einstein. El conflicto de esta última con la indeterminación de la mecánica cuántica es un enigma científico aún no resuelto, al menos en nuestro mundo “real”. En el mundo de ficción de Watchmen, resulta muy significativo que quien conteste finalmente a la Gran Pregunta no sea el Dr. Manhattan, el superhombre que “sabe”, que conoce la mecánica del universo, sino Rorschach, el único héroe verdadero del tebeo: “Nosotros hacemos el mundo”. Así es. DOCE MINUTOS PARA LA MEDIANOCHE
DOCE MINUTOS PARA LA MEDIANOCHEAl final de cada capítulo, el Reloj del Juicio Final marca un minuto más hacia las doce de la noche, arrancando desde doce minutos antes, los doce capítulos. Es sólo un ejemplo de las múltiples piruetas formales de Watchmen. Y si la adaptación al cine de Zack Snyder parece muy kitsch, es porque el argumento del tebeo lo es. Lo que hace complejo al cómic no es su argumento, tópicos reciclados de la ciencia ficción de serie B y de los propios tebeos de superhéroes, sino la forma en que está contado. Así lo han reconocido los propios autores, y fue su interés por explorar recursos narrativos lo que elevó la obra a un nuevo plano. Este aparato formal, ideado mano a mano entre Moore y Gibbons –el proceso creativo se explica en el estupendo Watching the Watchmen (Norma, 2009)–, es el que aporta la densidad, las múltiples lecturas e incluso temas subyacentes como la teoría del caos. En Watchmen hay constantes juegos de diseño, barrocas contraposiciones texto-imagen, flashbacks, patrones simétricos y fractales autosimilares, estructuras dentro de estructuras, metaficción y una continua intertextualidad . El número de citas a lo largo de la obra llega a ser agotador: poemas de William Blake, frases de Nietzsche, de Jung, películas de Tarkovski (Sacrificio, por supuesto)…
 El diseño del logotipo y las portadas, obra de Gibbons, es tan distintivo como el resto del aspecto visual del cómic, empezando por su hipnótico uso de la retícula fija de viñetas, otra idea del dibujante basada, como él mismo ha contado, en los tebeos de guerra de los cincuenta que realizó el gran Harvey Kurtzman. En Watchmen existe una intención clara de producir una “obra de arte total”, e incluso en sus páginas “suena” la música: canciones de Billie Holiday, John Cale o Bob Dylan. “All Along the Watchtower” en concreto inspiró una parte crucial del argumento.
El diseño del logotipo y las portadas, obra de Gibbons, es tan distintivo como el resto del aspecto visual del cómic, empezando por su hipnótico uso de la retícula fija de viñetas, otra idea del dibujante basada, como él mismo ha contado, en los tebeos de guerra de los cincuenta que realizó el gran Harvey Kurtzman. En Watchmen existe una intención clara de producir una “obra de arte total”, e incluso en sus páginas “suena” la música: canciones de Billie Holiday, John Cale o Bob Dylan. “All Along the Watchtower” en concreto inspiró una parte crucial del argumento.  UNAS MANCHAS VACÍAS Y SIN SENTIDO
UNAS MANCHAS VACÍAS Y SIN SENTIDOEste discurso hiperformalista que pretende contener “el mundo entero” con su multiplicidad de puntos de vista y su inabarcable complejidad llega al paroxismo en el capítulo V, de diseño completamente simétrico. Pero de todos los estratos semióticos que se superponen en la obra, el gran hallazgo a nuestro juicio es la repetición de símbolos subliminales, un recurso inspirado en los cómics que William Burroughs realizó en los setenta junto al dibujante Malcolm McNeill. Así, el famoso smiley manchado de sangre con el que se abre Watchmen –símbolo del fin de la inocencia ya aludido, entre otros significados, y que fue homenajeado por Bomb The Bass en la portada de su “Beat Dis” (1987)– deviene en un patrón visual que se repite una y otra vez hasta llegar al “cráter sonriente” de Marte durante una escena clave con el Dr. Manhattan, que EXISTE realmente… pero que los autores no descubrieron hasta la mitad de la obra, en uno de los extraños casos de serendipia que han relatado.

A base de recurrencia, el smiley, las manchas de Rorschach, la silueta de los amantes volatilizados de Hiroshima, terminan cargados de resonancia. No se dice nada en concreto y a la vez se está diciendo todo. “Dime lo que ves”, le pide el psiquiatra a Rorschach durante el test de manchas que lleva su nombre. Después de mentirle varias veces, Rorschach se sincera y le contesta. La existencia es azar. No hay patrones ni significado. Sólo el que elegimos imponer.
–––––––––––––
DEL COMIC BOOK A LA NOVELA GRÁFICA
Una vez publicada entre 1986 y1987 en doce comic books, tebeos de grapa, Watchmen fue recopilada en un libro siguiendo los pasos de otros dos hitos del cómic americano editados en 1986: Maus, de Art Spiegelman, y Batman: El regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, Klaus Janson y Lynn Varley (una reconstrucción épica del superhéroe, lo contrario a Watchmen). Las tres obras despertaron una atención mediática sin precedentes e impulsaron el fenómeno actual de la novela gráfica. Además de un enorme éxito comercial sostenido desde entonces (un millón de ejemplares vendidos en 2008), Watchmen obtuvo un Premio Hugo en 1988, y es el único cómic incluido en la lista de las mejores novelas en lengua inglesa del siglo XX según la revista Time. Su influencia también se deja sentir en la atmósfera conspiranoica y los juegos de estructuras narrativas de series televisivas como Perdidos, como han reconocido expresamente sus guionistas.
––––––––––––––––––––––––––––––––
 El texto anterior lo publiqué, con algún pequeño recorte, en la revista Rockdelux, en su número de abril de 2009, con ocasión del estreno de la adaptación al cine de WATCHMEN dirigida por Zack Snyder. En este artículo quise hablar del cómic, no de la película, para explicarlo a los lectores de esta revista musical, lectores que pudieran estar o no familiarizados con el tebeo de Alan Moore y Dave Gibbons (y John Higgins). Esto es lo que salió, y ahora lo he recuperado para el blog.
El texto anterior lo publiqué, con algún pequeño recorte, en la revista Rockdelux, en su número de abril de 2009, con ocasión del estreno de la adaptación al cine de WATCHMEN dirigida por Zack Snyder. En este artículo quise hablar del cómic, no de la película, para explicarlo a los lectores de esta revista musical, lectores que pudieran estar o no familiarizados con el tebeo de Alan Moore y Dave Gibbons (y John Higgins). Esto es lo que salió, y ahora lo he recuperado para el blog.
----
Más WATCHMEN en Con C de arte:
–20 años de WATCHMEN (serie de posts de 2007)
–Entrevista a Dave Gibbons de Mark Salisbury