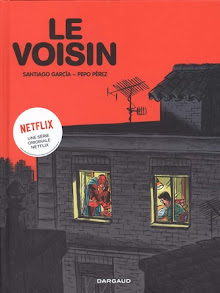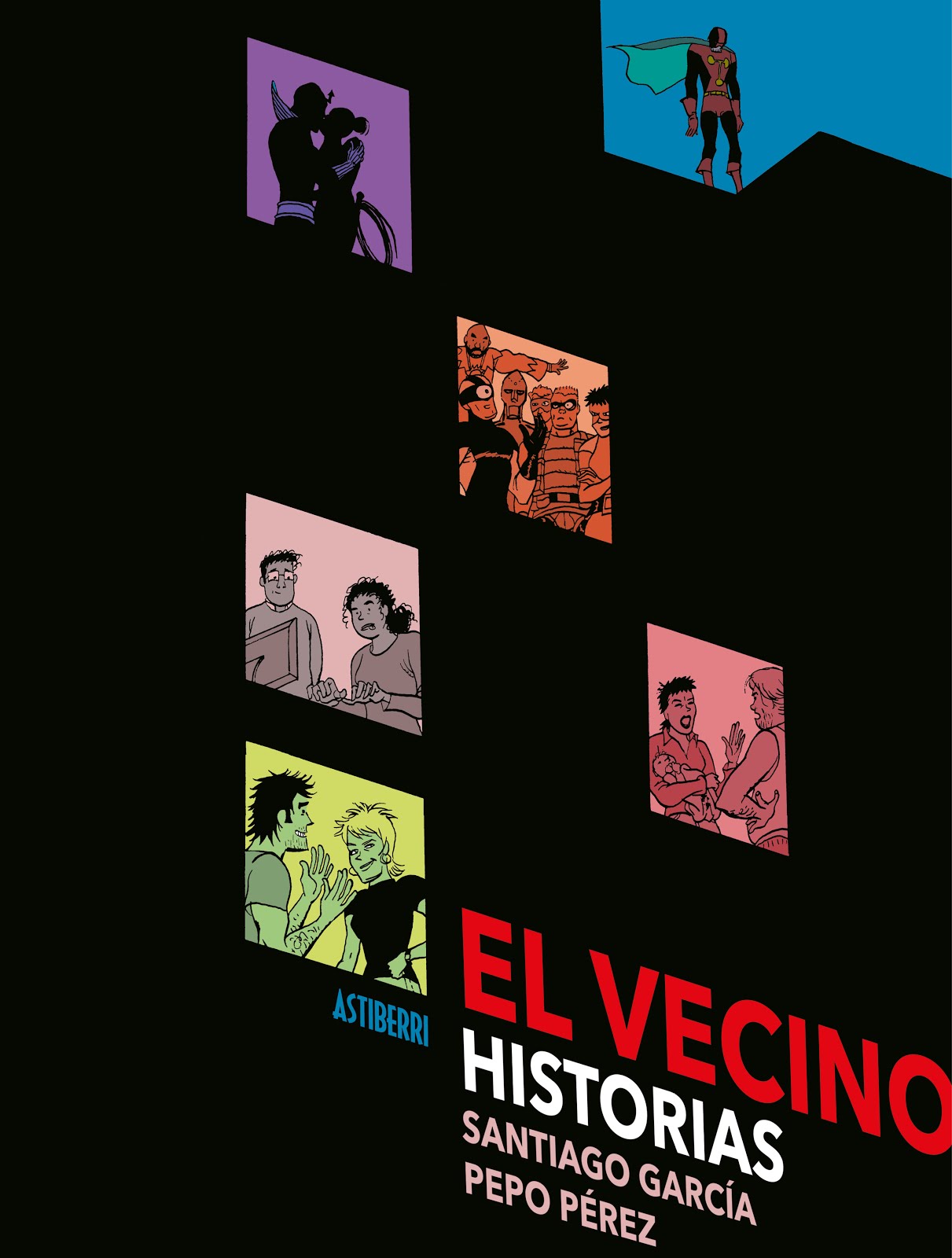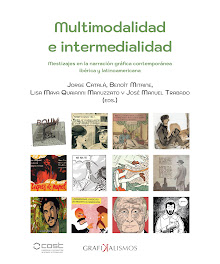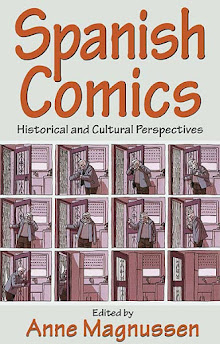Número uno en las listas de mejores cómics norteamericanos de 2017, Lo que más me gusta son los monstruos es la novela gráfica con la que esta ilustradora profesional debutaba en el cómic a sus 55 años. Una asombrosa Bildungsroman articulada como thriller detectivesco, que conduce a una novela histórica sobre la Alemania de Weimar y más allá.
 Los sesenta fueron la década en que los freaks —los “monstruos” reales— se convirtieron en un tema público y legitimado del arte, Susan Sontag dixit. También fueron los años de una contracultura juvenil que se identificaba con ellos para rebelarse contra sus mayores. Emil Ferris (Chicago, 1962) creció en esa década, en un barrio poblado de freaks cotidianos: afroamericanos, indios nativos, hispanos, blancos paletos pobres, supervivientes del Holocausto. Ese bagaje autobiográfico alimenta la intrahistoria ficticia de Lo que más me gusta son los monstruos (Fantagraphics, 2017; Reservoir Books, 2018), un cómic que realizó como parte de su rehabilitación tras quedar paralizada por el virus del Nilo. Cuatro años y medio de trabajo, dieciséis horas al día. “Sí, me llevó mucho tiempo”, contesta Ferris desde el otro lado del océano. “Y mucho dolor por mis limitaciones físicas. Solo me decía: ‘Sigue. Tienes que seguir’. Muchas cosas salieron mal y el proyecto perdió apoyos. Gente que me conocía asentía con indulgencia cuando decía que aún estaba trabajando en la novela. Pero mi editor original tuvo la amabilidad de darme algo de dinero y dejarme a mi aire. El dinero se acabó y me volví muy pobre pero, después de tantos sacrificios, quería que mi pequeño monstruo viniera al mundo, sí o sí”.
Los sesenta fueron la década en que los freaks —los “monstruos” reales— se convirtieron en un tema público y legitimado del arte, Susan Sontag dixit. También fueron los años de una contracultura juvenil que se identificaba con ellos para rebelarse contra sus mayores. Emil Ferris (Chicago, 1962) creció en esa década, en un barrio poblado de freaks cotidianos: afroamericanos, indios nativos, hispanos, blancos paletos pobres, supervivientes del Holocausto. Ese bagaje autobiográfico alimenta la intrahistoria ficticia de Lo que más me gusta son los monstruos (Fantagraphics, 2017; Reservoir Books, 2018), un cómic que realizó como parte de su rehabilitación tras quedar paralizada por el virus del Nilo. Cuatro años y medio de trabajo, dieciséis horas al día. “Sí, me llevó mucho tiempo”, contesta Ferris desde el otro lado del océano. “Y mucho dolor por mis limitaciones físicas. Solo me decía: ‘Sigue. Tienes que seguir’. Muchas cosas salieron mal y el proyecto perdió apoyos. Gente que me conocía asentía con indulgencia cuando decía que aún estaba trabajando en la novela. Pero mi editor original tuvo la amabilidad de darme algo de dinero y dejarme a mi aire. El dinero se acabó y me volví muy pobre pero, después de tantos sacrificios, quería que mi pequeño monstruo viniera al mundo, sí o sí”. ---
La entrevista a Emil Ferris que tuve el gusto de hacer para la revista Rockdelux puede leerse completa en su número 374 (julio-agosto 2018), aún en kioscos de toda España hasta finales de agosto.
 | |
| Ilustración: autorretrato de Emil Ferris. Portada Rockdelux: foto de Rosalía de Carlota Guerrero; diseño de Gemma Alberich |