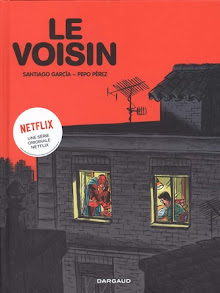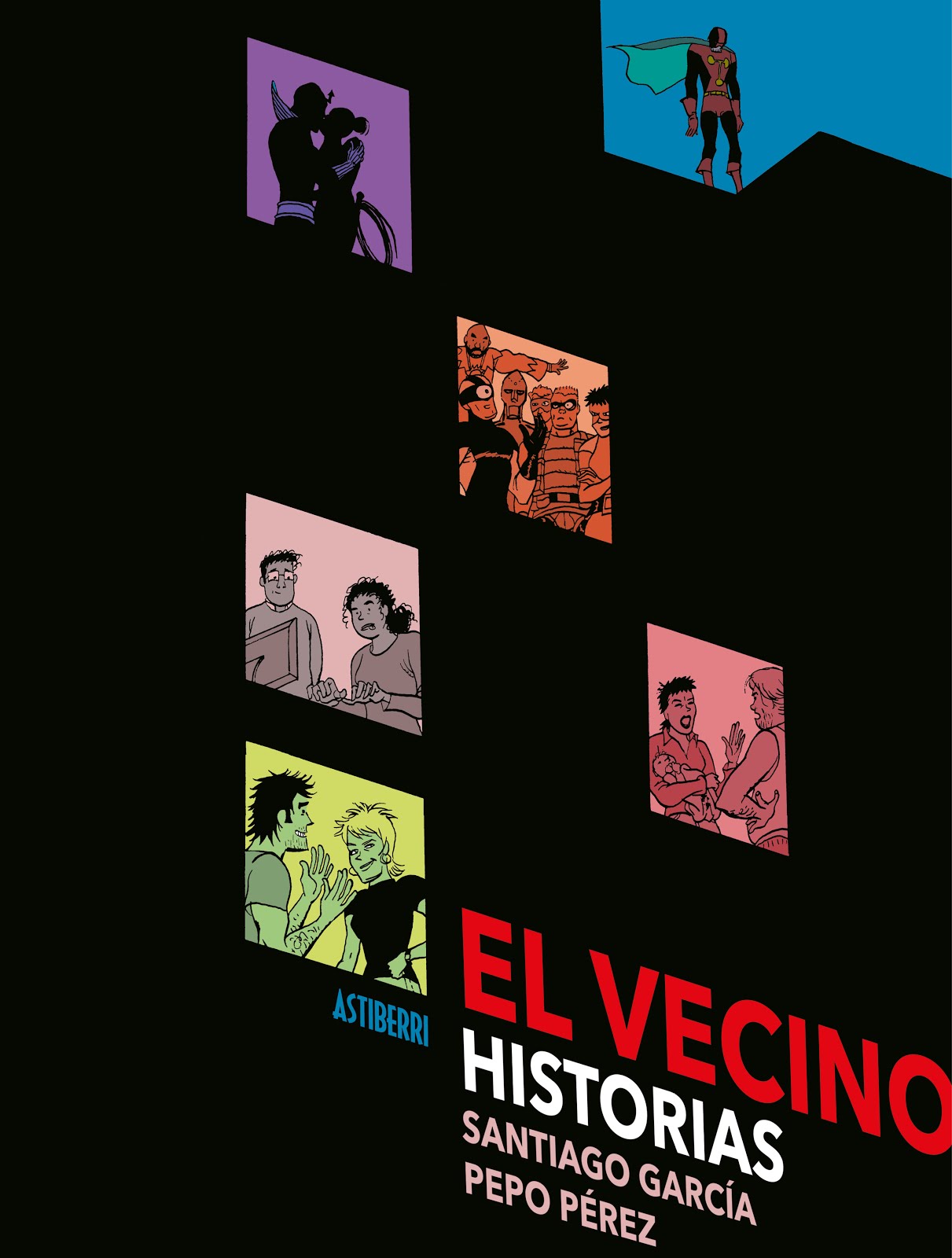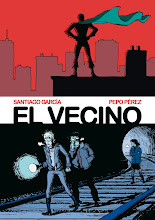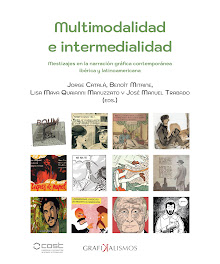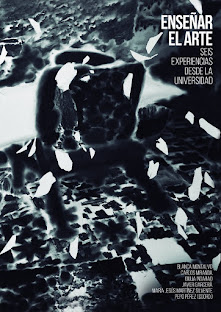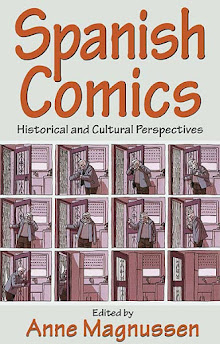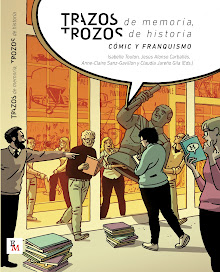Hablando de forma, y de rigor en la forma. Este corto rodado como extra para el DVD de Gravity (gracias, Roy) me recuerda algo muy importante de la realización de Alfonso Cuarón: en la película nunca, jamás, vemos el punto de vista de los que están en la Tierra. Ni el del control de Houston (Ed Harris pone la voz del controlador de Tierra) ni el del esquimal, Aningaaq, que habla con la astronauta Sandra Bullock. Eso es respetar un punto de vista hasta las últimas consecuencias, y lo demás es tontería. El resultado es evidente: en Gravity sólo podemos ver y oír lo que ven y oyen los astronautas desde el espacio. Estamos con ellos en todo momento, incluso experimentando vicariamente sus giros descontrolados y consiguientes mareos. Mención aparte merece otro recurso, que Cuarón repite varias veces en la película: cómo consigue pasar del primer plano de los astronautas a un punto de vista subjetivo que nos muestra lo que ellos están viendo (el espacio, la Tierra, lo que toque), pero SIN cortar el plano en el montaje.
Hablando de forma, y de rigor en la forma. Este corto rodado como extra para el DVD de Gravity (gracias, Roy) me recuerda algo muy importante de la realización de Alfonso Cuarón: en la película nunca, jamás, vemos el punto de vista de los que están en la Tierra. Ni el del control de Houston (Ed Harris pone la voz del controlador de Tierra) ni el del esquimal, Aningaaq, que habla con la astronauta Sandra Bullock. Eso es respetar un punto de vista hasta las últimas consecuencias, y lo demás es tontería. El resultado es evidente: en Gravity sólo podemos ver y oír lo que ven y oyen los astronautas desde el espacio. Estamos con ellos en todo momento, incluso experimentando vicariamente sus giros descontrolados y consiguientes mareos. Mención aparte merece otro recurso, que Cuarón repite varias veces en la película: cómo consigue pasar del primer plano de los astronautas a un punto de vista subjetivo que nos muestra lo que ellos están viendo (el espacio, la Tierra, lo que toque), pero SIN cortar el plano en el montaje.(El cortometraje en cuestión es chulo como corto, pero creo que deja claro lo banal que hubiera sido introducir al esquimal Aningaaq en el contraplano durante su conversación con Sandra Bullock)