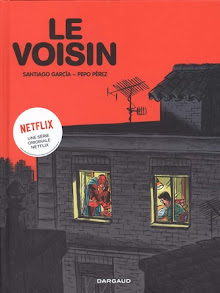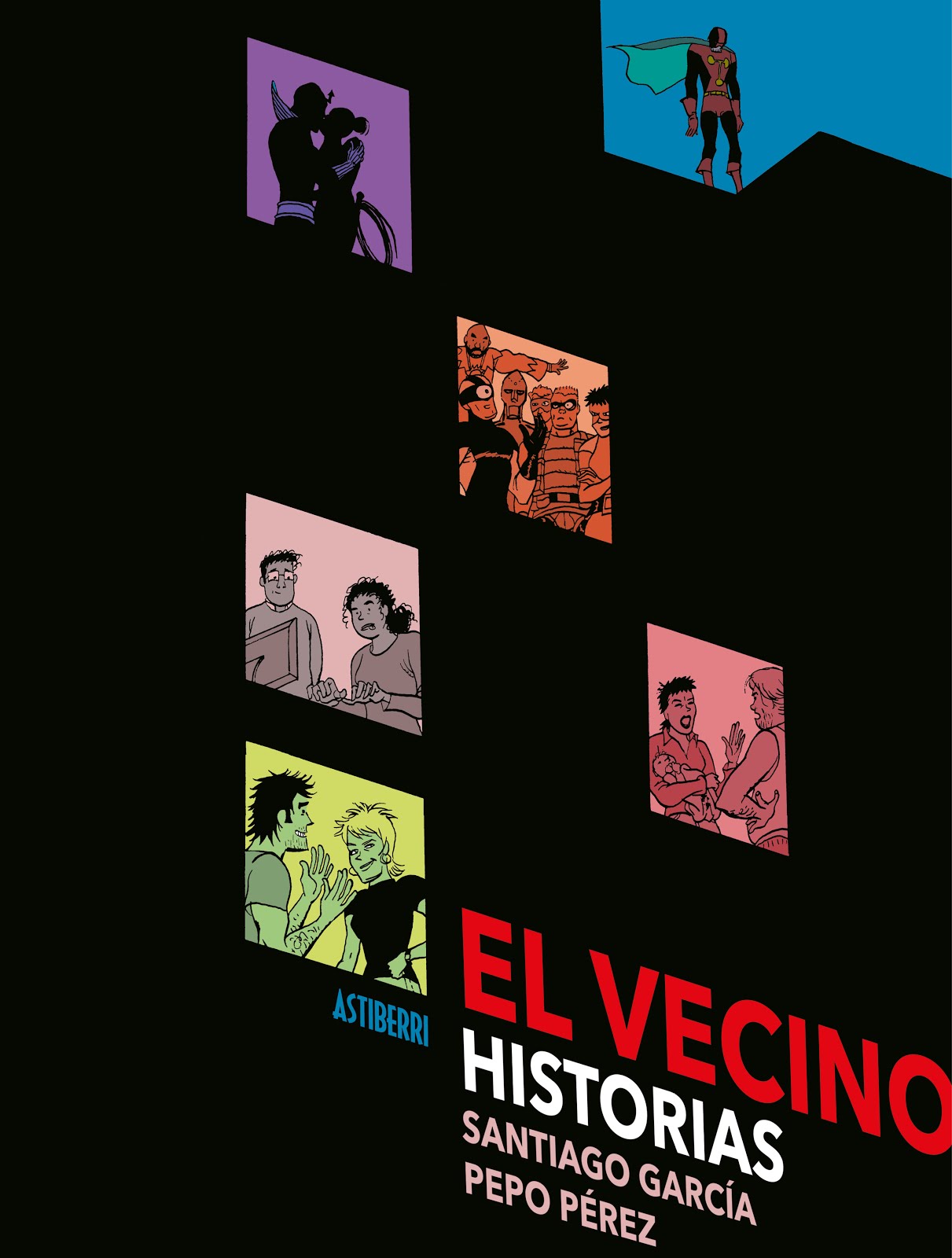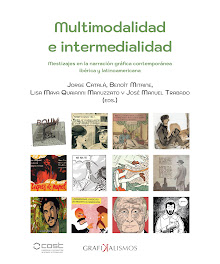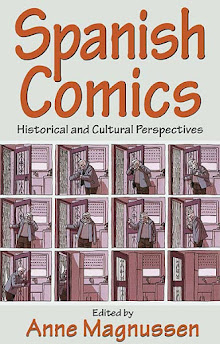sábado, 19 de enero de 2013
LAS MENTIRAS DEL MOLINILLO
Un dibujo que hice para ilustrar un texto de opinión de Xavier Cervantes sobre el caso Lance Armstrong, titulado «Las mentiras del molinillo» y publicado en Rockdelux. El texto íntegro puede leerse en la web de la revista
Etiquetas:
DIBUJOS,
Lance Armstrong,
ROCKDELUX,
xavier cervantes
sábado, 5 de enero de 2013
UN ROTUNDO NO
El dibujante de cómic Jacques Tardi, 66 años, rechazaba hace tres días la Legión de Honor, la más alta condecoración honorífica de Francia. Instituida en 1802 por Napoleón, la condecoración reconoce los méritos excepcionales para la nación realizados por personas eminentes en su campo, tanto civiles como militares. Tardi había sido propuesto para recibirla, pero tras enterarse por los medios de comunicación de su nominación ha declarado rápidamente: «Por estar fuertemente apegado a mi libertad creativa y de pensamiento, no quiero recibir nada, ni del poder actual ni de ningún otro poder político cualquiera que este sea». Por eso la rechaza «con la máxima contundencia, para seguir siendo «un hombre libre, no un rehén del poder». Tardi se suma así a la lista de personalidades que rechazaron en su día la condecoración, entre ellas Daumier, Monet, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir o, como ahora me interesa destacar, Gustave Courbet.
Propuesto para la Legión de Honor en 1870 por Napoleón III, Courbet la rechazó con palabras parecidas a las de Tardi: quería ser un hombre libre, sin depender de ningún poder ni religión. Courbet, uno de los primeros pintores en trasladar una conciencia proletaria a sus cuadros, que creía en el papel emancipador del arte en la lucha de clases y se definió como socialista y republicano, participó luego en el gobierno revolucionario de la efímera Comuna de París de 1871, antes de exiliarse a Suiza pocos años después. Tardi dedicó precisamente uno de sus cómics a la creación y caída de la Comuna de París, El grito del pueblo (2001-2004, basado en una novela de Jean Vautrin), así que probablemente estará orgulloso de estar en la misma liga que Courbet y haber rechazado, por parecidas razones, la misma condecoración que él rechazó hace siglo y medio.
Poco antes de eso, el último día de 2012, el dibujante Juan López, Jan, 73 años, creador de Superlópez, había rechazado la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura español por destacar en el campo literario, artístico, musical, etc. Como Tardi, Jan también se había enterado por los medios. Su breve comunicado, publicado en comentarios de un blog, manifestaba que «ante las circunstancias sociales y políticas actuales no puedo, por ética personal, aceptar la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes que, según he sabido por la prensa, me concede el ministerio de Cultura de España». Algunas reacciones.
La lista de rechazos recientes a premios institucionales no es pequeña. Este mismo otoño Javier Marías rechazó el Premio Nacional de Narrativa por su última novela. Hace dos años, Santiago Sierra renunciaba al Nacional de Artes plásticas. Entre otras razones, porque tampoco quería perder su libertad artística pero, sobre todo, porque el premio procedía de «un estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un estado empeñado en el desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. El estado no somos todos. El estado son ustedes y sus amigos».
En estos días parece volver con fuerza el rechazo al poder establecido. Los reconocimientos del poder no son tomados en muchos casos como signo de prestigio sino como dádiva de un establishment que percibimos completamente corrupto. El gran triunfo de las élites dominantes en los sistemas democráticos modernos es precisamente que nos tragamos el cuento de que la cosa se había logrado después de tanto sudor, sangre y lágrimas; de que ya se había instaurado un «gobierno del pueblo». Lo único positivo tal vez que se puede sacar de estos años de «crisis» (aunque podríamos llamarla restauración, por ejemplo) es que la fachada ha caído, y que si estamos como estamos es porque el poder ha gobernado durante años, y gobierna, contra el pueblo al que dice servir. Nada nuevo en ese sentido. Hay quien habla ya de neofeudalismo, de cleptocracia o de «totalitarismo invertido» (Wolin) para aludir al retroceso de derechos laborales y libertades civiles en general, en el marco de un Estado que gobierna por y para las corporaciones bajo el paripé del turno de los grandes partidos, que expolia los bienes comunes y que promueve por todos los medios la desmovilización social mientras crea en la ciudadanía la sensación de debilidad y miedo, de que no se puede hacer nada salvo lo que ellos dicen. Mientras tanto, se sigue con la farsa del espectáculo (estilo Un mundo feliz de Huxley: tenemos Gandía Shore y series televisivas «de calidad» a punta pala y, para desahogarnos, las redes de internet; yo mismo las estoy usando ahora para eso), se acrecenta el uso de la bota y la neolengua (estilo 1984 de Orwell), y se fomenta la ilusión de que las cosas mejorarán si seguimos sacrificándonos (nosotros, claro), postergando el «progreso» a un horizonte que se aleja permanentemente conforme caminamos hacia él.
Es fácil y tentador comparar el pasado lejano –por ejemplo, el de Courbet– con el presente, pero la historia nunca se repite en los mismos términos. La desigualdad podrá aumentar día a día en estos días, como hace, pero hay un factor en la ecuación que ya no está presente respecto a tantas revoluciones del pasado: la violencia ha sido erradicada de nuestra cultura, y por eso hoy los cambios se pretenden conseguir «con métodos pacíficos». No me refiero al sistema ni al poder, claro. El poder tiene a su disposición, con el monopolio propio de un Estado, una cantidad enorme de violencia para conseguir cuanto desea. Desahuciar a familias de sus viviendas por préstamos fallidos, en muchos casos debido a la avaricia del prestamista, es de una violencia brutal. Apalear a personas mayores o adolescentes que se manifiestan legalmente, también. O, bueno, legalmente hasta hace 10 minutos, porque la ley se modificará rápidamente para impedir esas manifestaciones en adelante, después seguiremos con el derecho de huelga (por ejemplo, porque los médicos la hacen para intentar evitar que la sanidad pública se venda a los amiguetes), y así con todo.
No, es la violencia del pueblo, de la masa, la violencia revolucionaria de los tiempos de Courbet, la que ha desaparecido de la cultura general, de nuestro lenguaje y por tanto de nuestro pensamiento, incluso como mero concepto. Eso también es Orwell. Basta ver a los biempensantes de la corrección política despotricar de la violencia de ficción, incluso de una violencia tan de pegolete como la de las películas de Tarantino. Hay más diferencias de calibre respecto a los tiempos de la Comuna. En realidad, como decía un amigo, el momento actual no tiene precedentes en la historia humana. Está el asunto de la demografía, el problemón del que no se habla –a nadie como al poder le interesa que no se hable de él–, y en relación directa con eso, el de los recursos disponibles para una cantidad de personas como jamás ha tenido el planeta.
Ante semejante gobierno de la cosa pública, qué menos que pronunciar un rotundo NO. Como han hecho Tardi y Jan, cada uno con sus circunstancias. O como nos recordaba hace poco el mentado Santiago Sierra.
(Arriba, After Courbet, L´origin du Monde, 2004, de Tanja Ostojic, que cita evidentemente a El origen del mundo [1866] de Courbet, una pintura que creó gran escándalo en su día por el singular punto de vista que ofrecía la composición, obligando al espectador a observar el "origen del mundo". Como siempre, tratándose de cultura, se trataba de la mirada. La obra de Ostojic fue exhibida durante dos días como póster en el mobiliario urbano de las calles de Viena antes de ser retirada por el escándalo que provocó)
Etiquetas:
courbet,
JAN,
santiago sierra,
Tanja Ostojic,
Tardi,
VIOLENCIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)