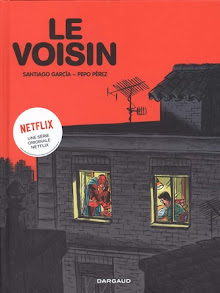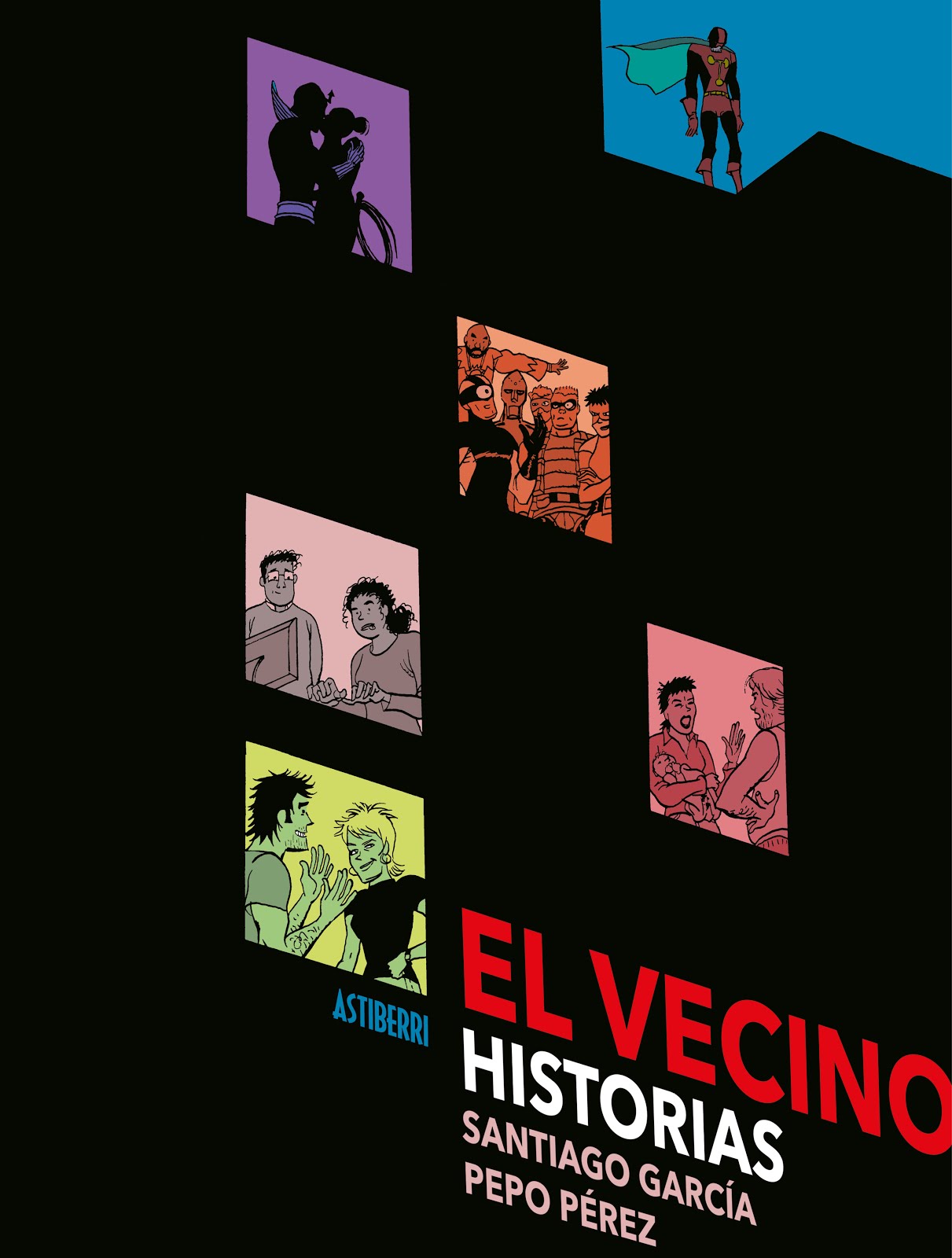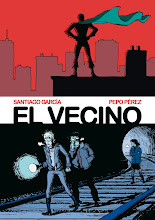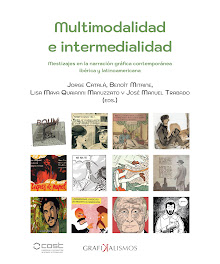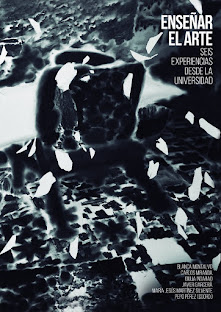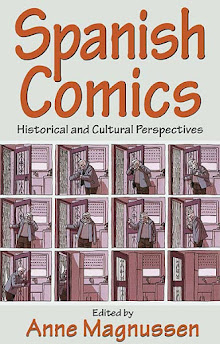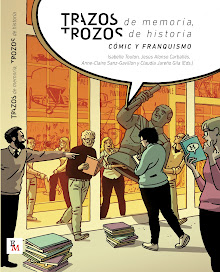El planteamiento argumental de la historia, que conocemos rápidamente por boca de una de las protagonistas, es sencillo como un cuento de hadas y deja claro pronto que esto es una historia de vampiros. Aunque en el fondo, el argumento no importa tanto como las sensaciones, siempre fuertes y encontradas, que el lector va experimentar a lo largo del viaje de doscientas y pico páginas que ya ha emprendido. Todo transcurre en un mundo espectral regido por el sexo y el deseo de hacer el mal. La violencia, presente desde el comienzo, pronto aumenta en velocidad y en grado; es una violencia explícita, extrema, poco convencional, que recorre un amplio espectro de atrocidades: vampirismo a golpe no de colmillos sino de cutter, degollamientos, mutilaciones, piromanía, infanticidio, violación, automutilación, decapitación, estrangulamiento. El sexo, también omnipresente, recibe siempre un tratamiento malsano o, cuando menos, "bizarro". Aquí hay pedofilia, violación, chicos que se masturban con un dedo femenino amputado, orgías adolescentes que terminan en sangrientas escabechinas. Pero ¿qué es lo que el autor pretende contarnos con tanta sangre y sexo? Es más, ¿pretende contarnos algo en realidad, o estamos ante otra historia más de “violencia gratuita”, si es que ese término tiene algún sentido?
 El autor de La sonrisa del vampiro, el japonés Suehiro Maruo (Kyushu, 1956) nació en el seno de una familia humilde, el menor de siete hermanos, un niño “problemático” y extremadamente introvertido: “Apenas crucé unas pocas palabras con mis padres a lo largo de mi infancia”. Expulsado pronto de la escuela, a los 15 años ya vivía solo y rápidamente se aficionó a los pequeños hurtos en tiendas, algo que le llevó finalmente a una estancia de dos semanas en la cárcel (unos discos robados de Pink Floyd y Santana fueron la causa). A los 19 años intentó colocar su primer trabajo en la famosísima revista japonesa Shonen Jump, fue rechazado; a los 24 conseguía publicar en una publicación de manga pornográfico, pero estaba claro que Maruo no era un autor porno más. A partir de 1983 cambia su estilo hacia uno más parecido al que ahora posee, causando cierto escándalo al principio y convirtiéndole a la larga en el autor de culto que es ahora en Japón, el más famoso de sus dibujantes alternativos. Un estilo etiquetado como ero-guru (erótico grotesco) que se nutre en su contenido por fantasías extremas de crímenes abyectos y todo tipo de parafilias sexuales, e inspirado por la estética de los maestros japoneses grabadores del XVIII y XIX del ukiyo-e o estampa japonesa, por cierta estética retro del Japón y la Alemania de los años treinta y cuarenta, así como por las historietas ero-gore de Hanuishi Hanawa, su maestro declarado en el ámbito del cómic. Títulos más conocidos de Maruo: Planet of the Jap (que el propio autor admite inspirada en la novela de Philip K. Dick El hombre en el castillo; en el tebeo de Maruo los japoneses ganan la II Guerra Mundial y se dedican a asesinar, violar y otras lindezas), Mr. Arashi´s Amazing Freak Show (una chica huérfana es raptada por un circo para ser sometida a todo tipo de vejaciones) y, por supuesto, el objeto de esta reseña. Maruo ha publicado regularmente en su país en la decana revista underground Garo, y ha sido traducido al inglés o al italiano, mientras en España su obra era hasta ahora prácticamente desconocida, como lo es aquí en general todo el underground japonés. Y resulta indudable que en un mercado tan ingente y rico como el del manga, donde todo tiene su hueco y su público, el underground debe contener también productos interesantes y originales. Como lo es sin duda éste que ahora nos ocupa.
El autor de La sonrisa del vampiro, el japonés Suehiro Maruo (Kyushu, 1956) nació en el seno de una familia humilde, el menor de siete hermanos, un niño “problemático” y extremadamente introvertido: “Apenas crucé unas pocas palabras con mis padres a lo largo de mi infancia”. Expulsado pronto de la escuela, a los 15 años ya vivía solo y rápidamente se aficionó a los pequeños hurtos en tiendas, algo que le llevó finalmente a una estancia de dos semanas en la cárcel (unos discos robados de Pink Floyd y Santana fueron la causa). A los 19 años intentó colocar su primer trabajo en la famosísima revista japonesa Shonen Jump, fue rechazado; a los 24 conseguía publicar en una publicación de manga pornográfico, pero estaba claro que Maruo no era un autor porno más. A partir de 1983 cambia su estilo hacia uno más parecido al que ahora posee, causando cierto escándalo al principio y convirtiéndole a la larga en el autor de culto que es ahora en Japón, el más famoso de sus dibujantes alternativos. Un estilo etiquetado como ero-guru (erótico grotesco) que se nutre en su contenido por fantasías extremas de crímenes abyectos y todo tipo de parafilias sexuales, e inspirado por la estética de los maestros japoneses grabadores del XVIII y XIX del ukiyo-e o estampa japonesa, por cierta estética retro del Japón y la Alemania de los años treinta y cuarenta, así como por las historietas ero-gore de Hanuishi Hanawa, su maestro declarado en el ámbito del cómic. Títulos más conocidos de Maruo: Planet of the Jap (que el propio autor admite inspirada en la novela de Philip K. Dick El hombre en el castillo; en el tebeo de Maruo los japoneses ganan la II Guerra Mundial y se dedican a asesinar, violar y otras lindezas), Mr. Arashi´s Amazing Freak Show (una chica huérfana es raptada por un circo para ser sometida a todo tipo de vejaciones) y, por supuesto, el objeto de esta reseña. Maruo ha publicado regularmente en su país en la decana revista underground Garo, y ha sido traducido al inglés o al italiano, mientras en España su obra era hasta ahora prácticamente desconocida, como lo es aquí en general todo el underground japonés. Y resulta indudable que en un mercado tan ingente y rico como el del manga, donde todo tiene su hueco y su público, el underground debe contener también productos interesantes y originales. Como lo es sin duda éste que ahora nos ocupa.La sonrisa del vampiro resulta una obra, sobre todo, subversiva. Bajo todo ese horror mórbido al que asistimos a lo largo de la historia -que, de hecho, constituye la misma historia-, late un sentido, hay una intención, alguien ha pensado y mueve los hilos. Existe algo en las imágenes de Maruo, una poesía rara y perversa, un simbolismo primigenio, que intuimos más que comprendemos racionalmente, pero que nos induce a escarbar hondo en nuestro interior y enfrentarnos a ciertas verdades humanas. Maruo es subversivo porque subvierte nuestro habitual esquema de pensamiento para liberarnos por unos momentos (los que dura la lectura de sus tebeos) de las barreras sociales y morales que nos impiden contemplar qué somos, qué es cada uno exactamente. “Utilizo la violencia para conocer mejor el mundo”. Como las pesadillas, la obra de Maruo saca a la superficie nuestros miedos y deseos más ocultos y atávicos, nuestros pensamientos más prohibidos y reprimidos.
¿Cuáles son las armas que emplea Maruo para lograr sus objetivos? Desde luego, la elegancia y el realismo romántico de su dibujo es uno de sus principales recursos, pero también la tensión en el diseño y planificación que muestran sus páginas. Y, por supuesto, la particularísima poesía visual con que concibe sus escenas, siempre ambivalente, que provoca repulsión a la par que fascinación. Esa gran viñeta, un ejemplo entre muchos, donde vemos al chico vampiro tendido sobre una chica degollada, bebiendo de su sangre en medio de un campo de amapolas, rodeado por mariposas, impresiona por razones antagónicas: la escena nos repugna en cuanto escenificación de un asesinato, pero, a pesar de eso mismo, permanecemos embobados sin poder apartar la vista de ella, con el mismo mecanismo que nos impulsa a mirar cuando pasamos junto a un accidente automovilístico, incapaces de negar que el conjunto posee una belleza sobrecogedora. Es este sentimiento contradictorio por el horror y la violencia sexual, que nos asquea pero a la vez nos atrae secretamente, lo que más nos perturba de este tebeo, lo que más nos hace cavilar. No se trata de que Maruo “haga atractiva la violencia”, es algo más sutil, más complejo, parecido a lo que encontramos en los cuadros de El Bosco o en la novela gótica. Lo que Maruo plasma en imágenes es la atracción que sobre nuestra imaginación siempre ha ejercido todo aquello que nuestra razón y moral más condena, ese lado primitivo e irracional que, merced a los mecanismos culturales, intentamos olvidar y ocultar a los demás y a nosotros mismos.
 Apelar a fueros tan íntimos sólo se consigue manejando materiales ancestrales, arquetípicos, y Maruo lo sabe. Materiales que son las constantes en el ser humano desde antiguo, y por ello incorporados a la mitología, los cuentos infantiles, las leyendas populares. De esos materiales están hechos los tebeos de Maruo. El arquetipo más recurrente en ellos es la infancia y sus alrededores, origen de cuanto somos de adultos. “Me interesan los niños, no quiero narrar historias de adultos. Los adultos siempre hacen la misma cosa, trabajar, volver a casa y dormir.” Pero la presencia de la infancia no se limita a que sus personajes sean colegialas y chavales al borde de la adolescencia, va más allá. Maruo juega con el tema y sus símbolos para pervertirlos, consciente de que nuestros tabúes morales más sólidos están edificados en torno a los niños y todo lo que tenga que ver con ellos: el chaval pirómano de La sonrisa del vampiro no es un psicópata “en potencia”, sino que ya lo es a su tierna edad, y sus compañeros escolares no se quedán atrás (esas palizas que le pegan al vagabundo). El payaso de circo que aparece en el tebeo no es “el amigo de los niños” sino un brutal violador. Hay un par de escenas de sexo explícito entre un anciano y la chica que le cuida, apenas una adolescente. Tampoco falta el crimen que más nos repugna de todos, el infanticidio y más concretamente el de recién nacidos (esos bebés robados para servir de sacrificio).
Apelar a fueros tan íntimos sólo se consigue manejando materiales ancestrales, arquetípicos, y Maruo lo sabe. Materiales que son las constantes en el ser humano desde antiguo, y por ello incorporados a la mitología, los cuentos infantiles, las leyendas populares. De esos materiales están hechos los tebeos de Maruo. El arquetipo más recurrente en ellos es la infancia y sus alrededores, origen de cuanto somos de adultos. “Me interesan los niños, no quiero narrar historias de adultos. Los adultos siempre hacen la misma cosa, trabajar, volver a casa y dormir.” Pero la presencia de la infancia no se limita a que sus personajes sean colegialas y chavales al borde de la adolescencia, va más allá. Maruo juega con el tema y sus símbolos para pervertirlos, consciente de que nuestros tabúes morales más sólidos están edificados en torno a los niños y todo lo que tenga que ver con ellos: el chaval pirómano de La sonrisa del vampiro no es un psicópata “en potencia”, sino que ya lo es a su tierna edad, y sus compañeros escolares no se quedán atrás (esas palizas que le pegan al vagabundo). El payaso de circo que aparece en el tebeo no es “el amigo de los niños” sino un brutal violador. Hay un par de escenas de sexo explícito entre un anciano y la chica que le cuida, apenas una adolescente. Tampoco falta el crimen que más nos repugna de todos, el infanticidio y más concretamente el de recién nacidos (esos bebés robados para servir de sacrificio).  Otra fuente predilecta de imágenes para Maruo es, como en Charles Burns, la naturaleza. La naturaleza con toda su contradicción, belleza y ausencia de piedad, con toda su grandeza y corrupción; la naturaleza como fuente de misterio, el mayor de los misterios, el sitio de donde procede todo lo vivo y adonde finalmente regresa en un ciclo eterno de reproducción y depredación: de vampirismo. Insectos, gusanos, pájaros, flores, árboles, peces, el Sol, la Luna, el dibujo de las alas de las mariposas... Claves ocultas desperdigadas por sus viñetas. Podríamos reprochar al tebeo lo obvio y reiterativo de algunos de esos símbolos, las telarañas, los cuervos; en cualquier caso, es un reparo secundario que a mí no me molesta. Ahora bien, el principal ingrediente arquetípico de este tebeo, de la obra de Maruo en general, es la relación del sexo con la violencia, y por ende, con la muerte. Lo que más parece interesar al autor japonés es explorar las siempre oscuras conexiones entre la pasión y la crueldad, el placer y el dolor, el deseo y el miedo, principal tándem motor del ser humano. La ecuación sexo/muerte no sólo aparece de manera explícita en abundantes escenas de La sonrisa del vampiro, sino también de manera más alegórica, impregnando el ambiente: heridas de navaja como labios de vagina, pesadillas eróticas premonitorias, la orina de las chicas cuando son asesinadas.
Otra fuente predilecta de imágenes para Maruo es, como en Charles Burns, la naturaleza. La naturaleza con toda su contradicción, belleza y ausencia de piedad, con toda su grandeza y corrupción; la naturaleza como fuente de misterio, el mayor de los misterios, el sitio de donde procede todo lo vivo y adonde finalmente regresa en un ciclo eterno de reproducción y depredación: de vampirismo. Insectos, gusanos, pájaros, flores, árboles, peces, el Sol, la Luna, el dibujo de las alas de las mariposas... Claves ocultas desperdigadas por sus viñetas. Podríamos reprochar al tebeo lo obvio y reiterativo de algunos de esos símbolos, las telarañas, los cuervos; en cualquier caso, es un reparo secundario que a mí no me molesta. Ahora bien, el principal ingrediente arquetípico de este tebeo, de la obra de Maruo en general, es la relación del sexo con la violencia, y por ende, con la muerte. Lo que más parece interesar al autor japonés es explorar las siempre oscuras conexiones entre la pasión y la crueldad, el placer y el dolor, el deseo y el miedo, principal tándem motor del ser humano. La ecuación sexo/muerte no sólo aparece de manera explícita en abundantes escenas de La sonrisa del vampiro, sino también de manera más alegórica, impregnando el ambiente: heridas de navaja como labios de vagina, pesadillas eróticas premonitorias, la orina de las chicas cuando son asesinadas. Dadas estas obsesiones, no es de extrañar que Maruo haya recurrido para plasmarlas en este tebeo al mito ancestral del vampiro, con todo lo que eso encarna: la sangre como fuente de vida y, según las antiguas creencias, como sede del alma, pero también como símbolo elemental tanto del horror como del deseo. La succión y el mordisco como fuente de placer erótico, presente tanto en el niño lactante como en la pareja que hace el amor. La relación entre “vivos” y “muertos”, en sentido literal y metafórico. La noche como símbolo de lo onírico y de nuestro lado oscuro o simplemente como fuente de miedo ancestral (aunque hayamos “olvidado” las razones, el hombre sigue temiendo instintivamente a la oscuridad como un recuerdo biológico de su pasado animal). El parasitismo como forma de vida y como fundamento de las relaciones humanas. El sadismo y el masoquismo, el anhelo de sufrimiento y de muerte, las relaciones entre el verdugo y su víctima, su dependencia mutua, el fatalismo de su destino común. Todo eso está presente en las diferentes formas que ha adoptado el vampiro a lo largo de la historia, y también en este tebeo de Maruo. Estamos hablando de un arquetipo antropológico que parece proceder de las estructuras originales del inconsciente y que es familiar a muchas culturas y épocas. Contrariamente a lo que se cree, el mito del vampiro no surge originariamente de las leyendas de la Europa oriental del siglo XVIII y XIX ni de la literatura romántica de esa época, sino que se encuentra desde muchísimo más antiguo en las leyendas mesopotámicas, en las culturas griega, hebrea, cristiana y en el Islam; incluso en China, Nepal, Tíbet y Malasia. Algo debe de tener el vampiro para que su figura haya existido en civilizaciones tan distantes y, a pesar de ello, sus diferentes encarnaciones presenten asombrosas similitudes. En su excelente prólogo a la antología de relatos El vampiro (Ediciones Siruela, 2001), el Conde de Siruela resume el mito como una concreción de nuestra profunda angustia ante la muerte y el eterno deseo de escapar de ella, pero en este caso no mediante la resurrección del alma o la reencarnación, sino a través de la conversión en un no muerto, alguien que no está vivo pero que tampoco ha muerto del todo, y que necesita para seguir existiendo, de manera adictiva e incurable, la energía vital de los demás. El carácter básicamente destructivo del vampiro también representa, por supuesto, la parte oscura del ser humano. Ese ansia ancestral de inmortalidad a cualquier precio que representa el vampiro sigue vivo en el hombre contemporáneo, presente en las actuales investigaciones de genética y clonación para alargar la vida. Así pues, no resulta extraño que artistas de todas las épocas hayan sido atraídos por el mito para recrearlo con más o menos acierto, sobre todo, no por casualidad, con posterioridad a la modernidad y la racionalidad de la Ilustración: desde Polidori y los románticos hasta Bram Stoker, desde Murnau a Coppola, desde Iván Zulueta a Anne Rice.
Dadas estas obsesiones, no es de extrañar que Maruo haya recurrido para plasmarlas en este tebeo al mito ancestral del vampiro, con todo lo que eso encarna: la sangre como fuente de vida y, según las antiguas creencias, como sede del alma, pero también como símbolo elemental tanto del horror como del deseo. La succión y el mordisco como fuente de placer erótico, presente tanto en el niño lactante como en la pareja que hace el amor. La relación entre “vivos” y “muertos”, en sentido literal y metafórico. La noche como símbolo de lo onírico y de nuestro lado oscuro o simplemente como fuente de miedo ancestral (aunque hayamos “olvidado” las razones, el hombre sigue temiendo instintivamente a la oscuridad como un recuerdo biológico de su pasado animal). El parasitismo como forma de vida y como fundamento de las relaciones humanas. El sadismo y el masoquismo, el anhelo de sufrimiento y de muerte, las relaciones entre el verdugo y su víctima, su dependencia mutua, el fatalismo de su destino común. Todo eso está presente en las diferentes formas que ha adoptado el vampiro a lo largo de la historia, y también en este tebeo de Maruo. Estamos hablando de un arquetipo antropológico que parece proceder de las estructuras originales del inconsciente y que es familiar a muchas culturas y épocas. Contrariamente a lo que se cree, el mito del vampiro no surge originariamente de las leyendas de la Europa oriental del siglo XVIII y XIX ni de la literatura romántica de esa época, sino que se encuentra desde muchísimo más antiguo en las leyendas mesopotámicas, en las culturas griega, hebrea, cristiana y en el Islam; incluso en China, Nepal, Tíbet y Malasia. Algo debe de tener el vampiro para que su figura haya existido en civilizaciones tan distantes y, a pesar de ello, sus diferentes encarnaciones presenten asombrosas similitudes. En su excelente prólogo a la antología de relatos El vampiro (Ediciones Siruela, 2001), el Conde de Siruela resume el mito como una concreción de nuestra profunda angustia ante la muerte y el eterno deseo de escapar de ella, pero en este caso no mediante la resurrección del alma o la reencarnación, sino a través de la conversión en un no muerto, alguien que no está vivo pero que tampoco ha muerto del todo, y que necesita para seguir existiendo, de manera adictiva e incurable, la energía vital de los demás. El carácter básicamente destructivo del vampiro también representa, por supuesto, la parte oscura del ser humano. Ese ansia ancestral de inmortalidad a cualquier precio que representa el vampiro sigue vivo en el hombre contemporáneo, presente en las actuales investigaciones de genética y clonación para alargar la vida. Así pues, no resulta extraño que artistas de todas las épocas hayan sido atraídos por el mito para recrearlo con más o menos acierto, sobre todo, no por casualidad, con posterioridad a la modernidad y la racionalidad de la Ilustración: desde Polidori y los románticos hasta Bram Stoker, desde Murnau a Coppola, desde Iván Zulueta a Anne Rice.  Maruo también ha querido aportar su propia lectura del mito y en este sentido ha conseguido en su tebeo un extraordinario compendio de los rasgos del vampiro procedentes de diferentes leyendas. A los ejemplos en las escenas ya comentadas, puede sumarse el de esa vieja arpía que se alimenta de la sangre de bebés, un eco de la Lilitu babilónica, la Lilith hebrea o de la posterior lamia, un tipo de bruja -las leyendas de la bruja y del vampiro están históricamente conectadas- que robaba recién nacidos para alimentarse de ellos. Igualmente, la impresionante secuencia donde el vampiro de Maruo trepa lateralmente por la pared parece inspirada directamente en una escena del Drácula de Stoker. El autor japonés ha incorporado también algunos elementos de casos reales documentados de asesinos que mataban para chupar la sangre a sus víctimas, intentando de este modo otorgarle al mito del vampiro cierto realismo despojándolo de glamour y de sus rasgos más fantásticos (estos vampiros no tienen colmillos sino que emplean armas blancas, las cruces y los ajos no les causan efecto alguno, etcétera), pero en el camino Maruo termina apropiándoselo para sus obsesiones temáticas: en este tebeo el vampiro sirve, sobre todo, como metáfora de los marcados, los marginados por la vida. "La tierra no quiso acogerme en su seno! ¡He aquí la prueba de que uno es un vampiro!”, dice la vieja jorobada del tebeo tras haber sido linchada por robar ropas a los muertos. Con esta idea Maruo parece rescatar algunas viejas leyendas eslavas que concebían al vampiro no como un noble seductor y superhombre -eso es más bien de la versión recogida por Stoker y los románticos- sino como un brutal reviniente que volvía de la muerte para succionar a sus propios familiares o, según las versiones, para vengarse de los vivos por sus infamias. El vampiro como ángel vengador es otra de las facetas del mito muy presente en este cómic.
Maruo también ha querido aportar su propia lectura del mito y en este sentido ha conseguido en su tebeo un extraordinario compendio de los rasgos del vampiro procedentes de diferentes leyendas. A los ejemplos en las escenas ya comentadas, puede sumarse el de esa vieja arpía que se alimenta de la sangre de bebés, un eco de la Lilitu babilónica, la Lilith hebrea o de la posterior lamia, un tipo de bruja -las leyendas de la bruja y del vampiro están históricamente conectadas- que robaba recién nacidos para alimentarse de ellos. Igualmente, la impresionante secuencia donde el vampiro de Maruo trepa lateralmente por la pared parece inspirada directamente en una escena del Drácula de Stoker. El autor japonés ha incorporado también algunos elementos de casos reales documentados de asesinos que mataban para chupar la sangre a sus víctimas, intentando de este modo otorgarle al mito del vampiro cierto realismo despojándolo de glamour y de sus rasgos más fantásticos (estos vampiros no tienen colmillos sino que emplean armas blancas, las cruces y los ajos no les causan efecto alguno, etcétera), pero en el camino Maruo termina apropiándoselo para sus obsesiones temáticas: en este tebeo el vampiro sirve, sobre todo, como metáfora de los marcados, los marginados por la vida. "La tierra no quiso acogerme en su seno! ¡He aquí la prueba de que uno es un vampiro!”, dice la vieja jorobada del tebeo tras haber sido linchada por robar ropas a los muertos. Con esta idea Maruo parece rescatar algunas viejas leyendas eslavas que concebían al vampiro no como un noble seductor y superhombre -eso es más bien de la versión recogida por Stoker y los románticos- sino como un brutal reviniente que volvía de la muerte para succionar a sus propios familiares o, según las versiones, para vengarse de los vivos por sus infamias. El vampiro como ángel vengador es otra de las facetas del mito muy presente en este cómic. Pero Maruo también utiliza al vampiro en otro sentido, como metáfora de todo ser vivo, de cualquier forma de vida: estar vivo, sobrevivir es ensuciarse y tomar de los demás, es ser vampiro. Recordemos que la tradición popular siempre ha relacionado al lactante con un vampiro. Voltaire afirmó, durante el pánico al vampiro que se desató en Europa oriental durante el siglo XVIII, que aquello era sólo fruto de la superstición, y que los únicos vampiros que existían eran los “usureros y hombres de negocios que chupan la sangre del pueblo a plena luz del día, que no están muertos aunque sí lo suficientemente corruptos, auténticos chupones que no viven en cementerios, sino en palacios hermosos”. El mismo Marx se refirió a la sociedad capitalista como una sociedad netamente vampírica. En el tebeo de Maruo, la chica protagonista le grita “¡Maldito vampiro!” al feto que está creciendo en el vientre de su hermana embarazada; cuatro viñetas más abajo nos lo grita a todos.
Pero Maruo también utiliza al vampiro en otro sentido, como metáfora de todo ser vivo, de cualquier forma de vida: estar vivo, sobrevivir es ensuciarse y tomar de los demás, es ser vampiro. Recordemos que la tradición popular siempre ha relacionado al lactante con un vampiro. Voltaire afirmó, durante el pánico al vampiro que se desató en Europa oriental durante el siglo XVIII, que aquello era sólo fruto de la superstición, y que los únicos vampiros que existían eran los “usureros y hombres de negocios que chupan la sangre del pueblo a plena luz del día, que no están muertos aunque sí lo suficientemente corruptos, auténticos chupones que no viven en cementerios, sino en palacios hermosos”. El mismo Marx se refirió a la sociedad capitalista como una sociedad netamente vampírica. En el tebeo de Maruo, la chica protagonista le grita “¡Maldito vampiro!” al feto que está creciendo en el vientre de su hermana embarazada; cuatro viñetas más abajo nos lo grita a todos.El otro elemento fundamental del planteamiento artístico de Maruo es la ambigüedad de su discurso. El autor no lo hace evidente en ningún momento, prefiere crear un impacto sensorial en el lector y dejar que éste se enfrente, ética y estéticamente, a lo que esas viñetas le provocan. No estamos ante un tebeo narrativo en sentido convencional, donde el objetivo principal es "contar una buena historia". Como en los cómics de Burns o en algunos films de David Lynch, la historia y los diálogos son mínimos; lo que importan son las imágenes, y sobre todo, las sensaciones e ideas que esas imágenes sugieren. En la historia de La sonrisa del vampiro hay muy pocas ideas verbalizadas y cero moralejas; todo es deliberadamente abstracto y ambiguo; el misterio importa más que las conclusiones. Los símbolos esparcidos por las viñetas contribuyen a esta sensación, desde luego, pero también el elevado número de páginas de las que suelen disponer los dibujantes japoneses en sus cómics para recrear climas y ambientes. Hay asimismo en Maruo un gusto por el absurdo y por cierta ironía retorcida que refuerzan esta ausencia de un discurso racional claro, un gusto que entronca con el surrealismo y también con el Grand Guignol francés y el teatro de la atrocidad. Muchas de las acciones (y crímenes) de los protagonistas no obedecen a un móvil evidente, parecen caprichosas y arbitrarias. “La Luna no es un satélite... Es un agujero abierto en el cielo. Y la luz que se ve es la luz que se filtra desde el mundo de más allá”, dice el chico vampiro en el tercer acto del tebeo prácticamente sin venir a cuento. Tampoco vamos a encontrar en este cómic catarsis finales sobre redenciones de culpas al estilo judeocristiano, y parece lógico porque esto procede de un oriental, no de un occidental. Además, la inclusión de una moraleja final parece algo antagónico a una cosa tan irracional y amoral como un vampiro, un ser situado más allá del bien y del mal; en todo caso, lo que encontramos es una concepción vacía y nihilista del mundo. Casi al final del tebeo, el chico vampiro protagonista ya lo ha dejado claro: “Vas a morir completamente solo y abandonado. (...) No es un castigo para tus culpas. Pero vas a morir solo y abandonado. Y estarás eternamente solo...”
 Paradójicamente, a pesar de que la ausencia de un discurso racional claro, precisamente a causa de ella, La sonrisa del vampiro transmite bastantes ideas, y eso es porque el autor ha tenido éxito. Leyendo el tebeo, uno no puede sustraerse a la sensación de que a estas alturas de la película (la historia de la humanidad) deberíamos tener claro que la violencia es algo inherente al ser humano, y que la crueldad y el anhelo más o menos secreto de someter a los demás y de ser sometido, también. Que hay gente mucho más dispuesta que otra a causar mal sin mayores motivos, sobre todo si se sabe libre del castigo social y de las leyes penales. Y que hay otro tipo de personas que parecen haber nacido para ser víctimas, que no encajan en este mundo, que están condenadas al ostracismo por los demás sin oportunidad de redención; en todo caso, sólo les queda la venganza contra sus brutales opresores o, peor aún, la traición a sus samaritanos. Mucho de eso hay en esta historia de gente repudiada por los demás a causa de su diferencia, en ese chico raro del Instituto iniciado y convertido en vampiro de la mano de una Pigmalión femenina, fea y jorobada. Y, sobre todo, en esa chica que tiene miedo del sexo, de la gente y, en general, de la vida misma; que, en secreto, desea sufrir y abandonar este mundo. En fin, a pesar de toda esta elaboración tan refinada que está detrás de La sonrisa del vampiro, seguro que no faltarán quienes lo despachen como un producto hecho para provocar “gratuitamente”, o directamente como algo obsceno, depravado y reprobable, sobre todo ahora que la derecha vuelve a campar a sus anchas por Europa y Estados Unidos (tan obsesionada ella desde siempre en reprimir no solamente el crimen y las conductas dañinas para terceros, sino también la libertad de costumbres).
Paradójicamente, a pesar de que la ausencia de un discurso racional claro, precisamente a causa de ella, La sonrisa del vampiro transmite bastantes ideas, y eso es porque el autor ha tenido éxito. Leyendo el tebeo, uno no puede sustraerse a la sensación de que a estas alturas de la película (la historia de la humanidad) deberíamos tener claro que la violencia es algo inherente al ser humano, y que la crueldad y el anhelo más o menos secreto de someter a los demás y de ser sometido, también. Que hay gente mucho más dispuesta que otra a causar mal sin mayores motivos, sobre todo si se sabe libre del castigo social y de las leyes penales. Y que hay otro tipo de personas que parecen haber nacido para ser víctimas, que no encajan en este mundo, que están condenadas al ostracismo por los demás sin oportunidad de redención; en todo caso, sólo les queda la venganza contra sus brutales opresores o, peor aún, la traición a sus samaritanos. Mucho de eso hay en esta historia de gente repudiada por los demás a causa de su diferencia, en ese chico raro del Instituto iniciado y convertido en vampiro de la mano de una Pigmalión femenina, fea y jorobada. Y, sobre todo, en esa chica que tiene miedo del sexo, de la gente y, en general, de la vida misma; que, en secreto, desea sufrir y abandonar este mundo. En fin, a pesar de toda esta elaboración tan refinada que está detrás de La sonrisa del vampiro, seguro que no faltarán quienes lo despachen como un producto hecho para provocar “gratuitamente”, o directamente como algo obsceno, depravado y reprobable, sobre todo ahora que la derecha vuelve a campar a sus anchas por Europa y Estados Unidos (tan obsesionada ella desde siempre en reprimir no solamente el crimen y las conductas dañinas para terceros, sino también la libertad de costumbres). Hay un último dato acerca de la obra de Maruo que resulta cuando menos curioso y desde luego significativo, y es el hecho de que sus principales fans en Japón sean chicas de Instituto. No estoy seguro de qué nos dice eso sobre la adolescencia o la psicología femenina, ni me atrevo a especular. A lo que sí puedo responder es a las dos preguntas que más de uno se habrá hecho al terminar la lectura de “La sonrisa del vampiro”: NO, de momento no hay más volúmenes que éste, la historia concluye tal cual (sin embargo, Maruo ya está trabajando en La sonrisa del vampiro 2). SÍ, se van a publicar en castellano más trabajos de Maruo. Al habla Dani Barbero de Glénat: “Sí, sacaremos material suyo más fuerte, que distribuiremos retractilado y con algún aviso sobre el contenido en la portada”. ¿Mande? ¿¿¿MÁS FUERTE QUE ESTO???
---
Al ver la entrada del tio berni hoy en Entrecomics sobre Suehiro Maruo he rescatado esta reseña de LA SONRISA DEL VAMPIRO (Glénat), que publiqué originalmente en la revista U nº 25 (noviembre 2002). En efecto, Glénat sacó bastante más material de Suehiro Maruo; su catálogo de la abyección en castellano, aquí (muy recomendable también de él LA EXTRAÑA HISTORIA DE LA ISLA PANORAMA)