La película 28 días después (2002, dir. Danny Boyle) empieza como El día de los trífidos (1955), la novela de John Wyndham. Un joven despierta en un hospital y descubre que, mientras se recuperaba, el mundo se ha ido a la mierda. Después sigue como, bueno, El día de los trífidos, y me refiero a la estructura de la historia, no a los detalles. Recuerdo que lo detectó sagazmente en su estreno ese juggernaut del guión que es mi colega Santiago García, y quise comprobarlo leyendo la novela de Wyndham. Tenía razón. 28 días después estaba escrita por Alex Garland (director y guionista de Ex Machina y Aniquilación), pero a mí me gusta más la secuela.
[Todo lo que sigue contiene spoilers sobre el argumento de las obras comentadas; de lo contrario no se podría hablar de las cosas, así que avisados quedáis]
28 semanas después (2007), dirigida por el canario Juan Carlos Fresnadillo y coescrita por él y diversos guionistas, es otra película postapocalíptica de epidemia que contiene escenas inolvidables. El comienzo, para empezar. Un matrimonio y otros refugiados viven confinados en una granja de las afueras de Londres para refugiarse del virus de la primera película. La llegada de un niño hambriento les lleva, no sin discusiones, a romper el confinamiento para acogerle, ya que parece sano; pronto descubren con horror que le han seguido un grupo de contagiados, que rápidamente consiguen entrar en la casa. El marido termina abandonando a su mujer a su suerte para escapar de los infectados; el reencuentro posterior con sus hijos hará discurrir la relación paternofilial por derroteros aún más inquietantes. Lo interesante ahora es que tanto 28 días después como su secuela (también se han hecho cómics y se prepara una tercera película) planteaban una epidemia que convertía a la gente en una especie de zombies “realistas”, gente muy furiosa tras infectarse de un virus altamente contagioso creado en un laboratorio como supuesto antídoto contra la furia del ser humano. El virus, que en realidad ha mutado y causa el efecto inverso, sale accidentalmente del laboratorio cuando un grupo de activistas irrumpen para liberar a los chimpancés que sirven de cobayas. La infección se extiende rápidamente por Gran Bretaña, que es puesta en cuarentena, pero la evacuación tardía de la población provoca el contagio de la mayoría. El efecto principal de este virus, una variante ficticia de la rabia, es provocar una ira incontrolable en el sistema nervioso.
En su ensayo Ira y tiempo (2006), Peter Sloterdijk explora el peso que ha tenido la ira como factor psicopolítico a lo largo de la historia de Occidente, teniendo en cuenta que aparecía destacada en el primer verso de la Ilíada, es decir, la primera frase de la tradición cultural europea: “La ira canta, oh diosa, del Pelida Aquiles...”. La ira de Aquiles no solo es el tema principal de la Ilíada sino que, según Sloterdijk, ha adoptado diversas formas a lo largo del tiempo para impulsar la historia occidental. En épocas modernas, la ira permite recoger con esmero, indica el teórico alemán, los frutos sembrados previamente de manera consciente. “A través de la cultura del odio, la ira se lleva al formato de proyecto”, a través de agentes que pueden recordar “no sólo la injusticia” que se les ha ocasionado, “sino también los planes para su represalia” (traducción del alemán de Miguel Ángel Vega y Elena Serrano para la edición de Siruela, 2010). Según Sloterdijk, la ira en nuestros tiempos se habría transformado en objeto de cultivo —habla de “bancos de ira” que alimentan las energías thimóticas— para producir un proyecto de futuro. Es significativo reparar ahora en que el virus cultivado en el laboratorio de 28 días después era un experimento para controlar precisamente la ira de masas vertida en manifestaciones y protestas.
Ira y tiempo es también una de las inspiraciones para La cólera (2020), del mencionado Santiago García y Javier Olivares, una extraordinaria novela gráfica que sugiere a través del lenguaje artístico del cómic sus propias hipótesis sobre la historia occidental. Invito al lector a descubrirlas por sí mismo tras la cuarentena, pero digamos ahora solamente que entre sus impactantes dobles páginas que reescriben a Homero y la cólera de Aquiles encontramos una epidemia —la peste de la Guerra de Troya— y una “distopía” donde la sociedad está fuertemente jerarquizada: entre ricos y pobres, entre nacionales y extranjeros refugiados de guerras que se libran en países lejanos para que “no llegue aquí”, entre hombres y mujeres objeto subordinadas a ellos.
La tercera edad como alimento
“El año: 2022. El lugar: la ciudad de Nueva York. La población: 40 millones”, dice un rótulo al comienzo de Soylent Green (1973, dir. Richard Fleischer), mientras un altavoz recuerda a la gente el toque de queda. En esta distopía de ciencia ficción informada por las preocupaciones ecologistas de los sesenta y setenta —está basada en la novela de Harry Harrison ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio! (1966)—, la superpoblación ha conducido a un mundo asolado por la contaminación y la pobreza. Los suministros y alimentos naturales escasean, el calor es permanente debido al efecto invernadero (Charlton Heston, el protagonista, se pasa la película sudando a chorros) y las mujeres guapas son literalmente “furniture”. “Muebles” que vienen incorporados con la casa, al servicio sexual y doméstico de inquilinos de la élite rica. Hay otro detalle argumental de la película que recuerda todo aquel que la ha visto: los ancianos, como el conmovedor Edward G. Robinson en el papel del profesor Sol Roth (el actor sufría de un cáncer que solo él sabía terminal; murió doce días después del rodaje de la película), pueden elegir una eutanasia “feliz”. Un suicidio asistido por el gobierno mientras contemplan imágenes idílicas del mundo que fue: prados verdes, animales en libertad, océanos limpios. Tras morir, sus cadáveres son procesados en plantas secretas de reciclaje como alimento de masas: el Soylent Green del título, cuya versión traducida en España lo resumía todo. Cuando el destino nos alcance.
“Soylent Green is people!”, denunciaba el personaje de Heston. Parece inevitable establecer un paralelismo con el trágico destino de tantos ancianos en la presente crisis sanitaria. En España son literalmente los niños de la Guerra Civil, la generación que levantó el país tras el desastre que ha marcado nuestro devenir histórico. En Estados Unidos, el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick, declaraba el pasado marzo que no había ningún dilema para abordar la crisis del Covid-19: había que salvar la economía, punto, y por tanto evitar las medidas de confinamiento forzoso. "Los que tenemos 70 años o más, nos cuidaremos nosotros mismos. Pero no sacrifiquemos al país", declaró Patrick con una lógica implacable de raíz calvinista y libertarian. La “economía” sería ahora, pues, la que canibaliza a los ancianos, un capitalismo a los que muchos siguen dispuestos a no poner límites. "Nadie me ha contactado y preguntado: 'como adulto mayor, ¿está dispuesto a arriesgar su supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que Estados Unidos ama para sus hijos y sus nietos?'”, proseguía Patrick. “Y si ese es el intercambio, yo estoy dispuesto" (fuente: BBC). Como en Soylent Green, los ancianos deben sacrificarse para “alimentar” a los más jóvenes, en general más resistentes al virus.
El último hombre vivo (The Omega Man, 1971, dir. Boris Sagal) es otra distopía con epidemia protagonizada también por Charlton Heston, enseñando pecho lobo de nuevo tras el enorme éxito de El planeta de los simios (1968), ahora en una película que tiene ritmo, música y actriz (la carismática afroamericana Rosalind Cash) de blaxploitation. Se trata de una adaptación libre de Soy Leyenda (1954), base del moderno subgénero zombie según confesión de su padre, George A. Romero. En esta película, el “último hombre vivo” sobrevive en un mundo de infectados (“La Familia”, un guiño de la época contra la Familia Manson) por una plaga producto de una guerra bacteriológica, que sin embargo “parece afectar menos” a los jóvenes. Ahí estaba el “dato” de nuevo, en ficciones previas a nuestra realidad presente. El doctor Robert Neville (Charlton Heston) se había conseguido salvar del virus gracias a una vacuna experimental, pero lo más memorable de la película eran sus impresionantes planos generales, rodados no en decorados sino en las calles desiertas de Los Ángeles.
Planos como los de la escena inicial, que supera el comienzo de la novela de Richard Matheson. De hecho, la adaptación cinematográfica de 2007 Soy leyenda (dir. Francis Lawrence) se apropió y rehizo aquellos planes generales de la gran ciudad vacía, ahora mejorados con efectos digitales.
[Alejandro Amenábar rodó la famosa escena de la Gran Vía madrileña, desierta en Abre los ojos (1997), durante un puente de mediados de agosto, temprano por la mañana]
Regiones devastadas
El mundo urbano desierto, con calles y estructuras humanas abandonadas, tomadas por animales salvajes. Como los de esos videos que estas semanas compartíamos conmovidos en redes sociales. Jabalíes que campan a sus anchas por barrios “buenos” de la ciudad; peces y medusas nadando en los canales venecianos, flamencos en una playa urbana completamente vacía... de seres humanos. Fantasías hoy materializadas que venían filtrándose en una cantidad significativa de ficciones previas. Cangrejos que vuelven a tomar los aeropuertos. Ejem. La naturaleza “reclama lo que es suyo”, como si nosotros no formásemos parte de ella. Buena parte de la tradición del “género” en el que vivimos estos días está llena de ese tipo de imágenes, en particular las del western postapocalíptico. Desde la saga Mad Max (1979–) de George Miller, a series de cómic como Jeremiah (1979–), de Hermann, y Hombre (1981-1992), de Antonio Segura y José Ortiz. Los historietistas argentinos Ricardo Barreiro y el tristemente fallecido Juan Giménez —el pasado 2 de abril, a causa del coronavirus— realizaron en ese territorio de calles desiertas la que para mí es su mejor colaboración, Ciudad (1982-1983), una serie que llevaba el planteamiento de aventuras postapocalípticas al territorio simbólico de la metaficción y la mise en abyme.
El antecedente ilustre de todos esos tebeos de ciencia ficción es El Eternauta (1957-1959), obra maestra del cómic argentino cuyo arranque ha sido recordado por muchos madrileños al comienzo del confinamiento porque, como en las viñetas de H. G. Oesterheld y Francisco Solano López, nevaba en la capital. En el cómic, una aproximación costumbrista al subgénero desde una perspectiva colectiva de personas comunes, los supervivientes de un misterioso apocalipsis se protegen con trajes caseros de una nevada tóxica. Próximamente, una serie de Netflix.
El cómic independiente reciente no es ajeno en absoluto a esta tradición, que ha releído desde su propio lenguaje. Hay muchos ejemplos, pero basta citar ahora unos cuantos. Gabriel Corbera plantea en su memorable Días más largos que longanizas (2016; existe edición previa en inglés de 2014) una “mazmorra” interminable, un mundo desolado y desierto salvo puntuales enemigos con rostro de calavera. Por él avanzan en una fuga hacia adelante dos personajes sin pasado y, sobre todo, sin futuro, cada vez más agotados por el cansancio y la soledad. O el mundo como un videojuego en el que estamos atrapados. El nuestro, sin embargo, se compone de días iguales, cada vez “más cortos”.
Tokyo Zombie (1998-1999), de Yusaku Hanakuma, ya lo deja claro el título, es una revisión del género zombie desde el manga alternativo más borrico, entre el humor negro y la sátira social. En la historia, que creció de manera improvisada, hay un momento en que empiezan a organizarse “combates de zombis” al estilo gladiador para “contentar a los ciudadanos (es decir, a los ricos)”. Se adaptó al cine en 2005 en una película homónima (dir. Sakichi Sato) que no he visto. El manga de Hanakuma, con su violencia humorística de “niño” cafre que no respeta ningún tabú, se adelanta al Pudridero (2009-2018) de Johnny Ryan. Un momento, que esto me suena de algo [pausa para Google]. En efecto, cuando el Tokyo Zombie se publicó en inglés en 2008 (lo editó Last Gap, legendaria editorial del comix underground de San Francisco fundada en 1970), la contracubierta llevaba una cita de Johnny Ryan detectada en Mandorla: “Este libro es la hostia de impresionante”, afirmaba Ryan. “Tokyo Zombie es retrasado, raro, violento, bizarro, horripilante, hilarante y pornográfico. En otras palabras, todo lo que debería ser un cómic y algo más". Al año siguiente, Ryan publicaba el primer número de Prison Pit, Pudridero.
A Lando, una suerte de Moebius indie con tonos ballardianos, también le gusta dibujar fantasías postapocalípticas de regiones devastadas, en historietas cortas y habitualmente mudas como “Last Drink” (recopilada en Gardens of Glass, 2014, arriba). Significativamente, su sello de autoedición, cofundado con su amigo Stathis Tsemberlidis, se llama Decadence Comics. Regiones Devastadas, por cierto, fue el nombre de una efímera banda musical española bastante curiosa, con nombre inspirado por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (1938-1957), fundado por el régimen franquista para la reconstrucción de pueblos y ciudades destruidos por la Guerra Civil. Sí, donde crecieron muchos de los niños que lograron sobrevivir a aquella miseria de nuestra posguerra para morir hoy a causa de un nuevo virus.
Una nave aterriza en la Tierra. Sus astronautas, todas mujeres, vienen de otro planeta buscando varones para reproducirse. Pero en la Tierra no queda nadie. Salvo “la última mujer viva”, una joven que se llama como la autora, Jessica Campbell. Me refiero al estupendo XTC69 (2018), en el que una guerra bacteriológica-nuclear (que no falte de ná) ha dejado pelada la Tierra, un apocalipsis que se aborda en clave humorística y de sátira feminista. En Black River (2015), una banda, integrada también solo por mujeres, lucha por sobrevivir en otro mundo postapocalíptico heredero del horror realista de La carretera (enseguida llegamos a ella). El autor de este cómic, Josh Simmons, ostenta un récord para mí personal: la crueldad de sus viñetas me ha hecho cerrar sus tebeos más de una vez para retomarlos después con mejor ánimo. El caso es que en estos días de realidad extrema han sido dos mujeres reales las que, en mi opinión, han protagonizado las escenas más dignas (personal sanitario aparte, por supuesto, y de suministros, alimentación, limpieza, transporte...). Me refiero ahora a Angela Merkel, científica y estadista, explicando con franqueza y humildad las medidas frente al coronavirus, sin esa retórica pomposa que solo revela el narcisismo de ciertos gobernantes masculinos, rellénese la línea de puntos __________________. Y a Margarita Robles, jueza y ministra, despidiendo con emoción no fingida a los fallecidos por el virus en el madrileño Palacio de Hielo.
Niños caminando por un mundo devastado. Eso es básicamente Vic and Blood (1988), el cómic de Harlan Ellison y Richard Corben inspirado en los relatos del primero, con un niño y su perro telepático que sobreviven como malamente pueden en el mundo amoral resultante de una guerra nuclear. En el manga de Minetarô Mochizuki Dragon Head (1994-2000), tres adolescentes se enfrentaban a un mundo destruido por un misterioso cataclismo. Como le sucede a otros mangas de éxito, conforme acumulaba páginas a petición del público, y sobre todo del editor, más se desvirtuaba su misterio y fuerza inicial. Otro apocalipsis innombrado estaba en la base de Dogs and Water (2004), de Anders Nilsen (en España se tradujo en la antología Mitologías, 2006). Cómic de vanguardia deprimente pero magnético por cuyas viñetas sin marco, fundidas con el blanco de la página, camina sin descanso otro niño con perro (de peluche) a través de un mundo vacío donde la civilización se ha venido abajo. No sabemos por qué pero ya no importa, como en La carretera (2006) de Cormac McCarthy. Aquí el niño caminaba de la mano de su padre; el póster de la película homónima (2009, dir. John Hillcoat) que adaptó dignamente la novela ha sido carne de meme durante nuestra cuarentena (debajo). McCarthy, padre ya muy mayor de un niño muy pequeño en la vida real, fue incapaz de cerrar la puerta a la esperanza final para el niño de su novela. Pero el último párrafo delataba sus verdaderos pensamientos: "Una vez hubo truchas en los arroyos de la montaña. Podías verlas en la corriente ambarina allí donde los bordes blancos de sus aletas se agitaban suavemente en el agua. Olían a musgo en las manos. Se retorcían, bruñidas y musculosas. En sus lomos había dibujos vermiformes que eran mapas del mundo en su devenir. Mapas y laberintos. De una cosa que no tenía vuelta atrás. Ni posibilidad de arreglo. En las profundas cañadas donde vivían todo era más viejo que el hombre y murmuraba misterio” (traducción de Luis Murillo para la edición española de Mondadori, 2007).
David Sánchez, padre también, aborda la cuestión del miedo a la muerte del hijo en la abrumadora obertura de su cómic Un millón de años (2017). Un padre intenta salvar a su hijo, parasitado por un extraño insecto, en un desierto “bíblico”, abiertamente místico y "psicodélico". Pero no nos olvidemos de los niños y niñas como resilientes ante el “virus”, elemento recurrente en la tradición de ficción de la que hablamos. Las viñetas de El último recreo (1982-1983), de los argentinos Carlos Trillo y Horacio Altuna, llevaban por caminos de mocedades su premisa postapocalíptica, típica por otra parte del miedo nuclear de los ochenta. Los efectos de una bomba bacteriológica especial, llamada “Sex Bomb”, han matado a todos los adultos del mundo. El mismo destino espera a los niños supervivientes cuando, en su adolescencia, despierten sexualmente. La premisa servía para abordar con sensibilidad la psicología infantil y el descubrimiento del mundo adulto en un peculiar “paraíso adánico”, despiadado, sin Dios, cuyos habitantes impúberes parecen condenados al eterno retorno repitiendo los pecados de sus padres.
Futuros presentes
En el mundo de Children of Men (2006, dir. Alfonso Cuarón, basada en una novela de P.D. James de 1992), lo que falta son precisamente niños. Ambientado en el Londres de 2027, en una sociedad al borde del colapso por dos décadas de infertilidad global, lo más aterrador de la película es lo rápidamente que su distopía está cobrando realidad “antes de tiempo”. Imágenes de ricos aislados en su “cúpula” lujosa, clases medias muy empobrecidas, atentados de bandas violentas que luchan contra un Estado autoritario, refugiados que son conducidos como ganado a campos de prisioneros antes de su deportación [la serie HBO Years and Years (2019, Russell T Davies) bebe bastante de ella]. El caso es que desde el pasado domingo nos parecemos a esos asombrados personajes de Children of Men cuando contemplan a un niño en la calle después de tanto tiempo sin ver uno. La crisis de refugiados de 2015 nos ofreció imágenes demoledoras que parecían sacadas directamente de Children of Men, pero estos días de coronavirus nos han traído otras imágenes, alucinantes por su significado inverso. Países africanos que cerraban sus fronteras a Europa para que no les llevásemos la enfermedad; marroquíes y argelinos que pagaban más de 5.000 euros para escapar en patera desde España e Italia y regresar a su país de origen.
“Quiero salir ya de esta serie de ciencia ficción en la que estamos viviendo”, me decía una profesora, colega de universidad, hace unos días. “¿Por qué pensamos que estas cosas han sucedido antes?”, escribía Don DeLillo en Ruido de fondo (White Noise, 1985). “Muy sencillo: han sucedido efectivamente antes, en nuestra mente, como visiones del futuro. Dado que se trata de precogniciones, no podemos acoplarlas a nuestro organismo tal y como se encuentra estructurado. Se trata básicamente de fenómenos sobrenaturales. Estamos contemplando el futuro pero ignoramos cómo procesar la experiencia. En consecuencia —proseguía DeLillo—, la mantenemos oculta hasta que la precognición se convierte en realidad, hasta que nos enfrentamos al acontecimiento real. Sólo entonces somos libres de recordarlo, de experimentarlo como algo familiar” (traducción de Gian Castelli para la edición española de Circe, 1994). Conviene recordar que el argumento de Ruido de fondo planteaba una evacuación en una pequeña ciudad del Medio Oeste norteamericano ante el avance de una nube tóxica, causada por un accidente en un convoy ferroviario de productos químicos.
En el desconcertante segundo acto de David Boring (seriado en Eightball nºs 19-21, 1998-2000), de Daniel Clowes, el joven protagonista es llevado para recuperarse de sus heridas, de bala y de amor, a una casa familiar situada en un islote en medio un gran lago, lejos de la civilización. Días después un visitante les trae noticias del mundo, y no son buenas. Ha habido un ataque terrorista con bombas bacteriológicas. El visitante, August, un tío abuelo de David Boring que ha conseguido escapar, les informa: “¡El aire está lleno de veneno!” Sigue un psicodrama de suspense y horror apocalíptico en el que los personajes permanecen recluidos, reviviendo, como comentó Santiago García, El ángel exterminador (1962) de Buñuel, “o tal vez la tensa espera del fin del mundo que se contaba en La hora final (1959), una película de Stanley Kramer donde un grupo de personas esperan en las costas australianas la llegada de la nube tóxica que ha acabado con el resto de la humanidad”. Una noche, la madre de uno de los personajes desaparece en el lago; su bote flota volcado. El tío August se pregunta si acaso el veneno del aire no hace algo a la mente. Días después, el propio August amanece muerto en su cama. “Tenía razón” —piensa David Boring—, “y, por lo que sabemos, microbios horribles estaban invadiendo en ese momento cada uno de nuestros poros”. Otro de los personajes confinados, Hulligan, mantiene sin embargo que todo es mentira, que él todavía ve pasar en el horizonte barcos y aviones. “¡El mundo aún no se ha terminado!”. La falta de alimentos y otros sucesos obligan a Hulligan y David Boring a volver en barca al mundo urbano.
En el tercer acto, David Boring descubre que Hulligan tenía razón. El ejército o la policía, se da a entender, consiguió resolver el asunto terrorista; el mundo ha sobrevivido. “¡Ya te dije que toda esa basura sobre el fin del mundo eran tonterías!” Una nueva personaja, Kandi Lutz, opina diferente: “Esto es solo el principio. Nos matarán a todos antes de que terminen”. Lo que continúa es ya un drama psicológico-romántico que sigue la obsesión del protagonista con una mujer “duplicada” al estilo Vértigo (1959) de Hitchcock. Significativamente, en la segunda de cubiertas de ese número (Eightball nº 21, 2000, arriba), Clowes dibuja dos afiches con “fotogramas” (viñetas) de la “película”, que incluyen el título y el nombre de los “actores”/personajes; una de las imágenes pertenece a una escena que no hemos visto dentro de la diégesis narrativa (el ataque terrorista, que revisado hoy parece un escalofriante adelanto del 11-S). En la tercera de cubiertas, es decir, justo antes de cerrar el tebeo y la historia, Clowes escribe el reparto completo de personajes (“por orden de aparición”). De hecho, hacia el final el protagonista parece cobrar una ambigua conciencia de que es un personaje de ficción; en sueños vislumbra en el cielo el rostro de su creador (aka Clowes) mirándole fijamente. Dios “tiene su propia agenda”, piensa David Boring. “¿Y quién soy yo para cuestionarla?” En la antepenúltima viñeta, acepta su destino final como “una bolsa de quietud entre el clímax y el olvido”.
El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas
En el caso de Agujero negro (1995-2005), de Charles Burns, la epidemia, por el contrario, solo afectaba a los jóvenes. “Llevó un tiempo, pero finalmente se dieron cuenta de que era algún tipo nuevo de enfermedad que solo afectaba a los adolescentes. La llamaron ‘la plaga teen’ o ‘el bicho’, con todo tipo de síntomas impredecibles... Para algunos no fue demasiado dramático: unos bultos, quizá un feo sarpullido. Otros se transformaron en monstruos o les crecieron nuevos apéndices. Pero los síntomas no importaban... una vez que te ponían la etiqueta, te convertías en ‘eso’ para siempre”.
Como en otras obras de Burns, la plaga, las mutaciones y la imaginación biomórfica freak son alegorías más o menos implícitas sobre sus temas personales, en este caso su propia adolescencia en el Seattle de los años setenta. Alegorías representadas mediante imágenes reprocesadas en la tradición del pop art, con un cruce gráfico “imposible” entre los tebeos de la EC de los cincuenta, el Batman entintado por Charles Paris y la línea clara de Tintín, alimentos infantiles de Burns. La plaga que se transmite a través del sexo entre teenagers de Agujero negro es, por cierto, una de las fuentes de la que bebe la película It Follows (2014, dir. David Robert Mitchell), lo mismo que su tratamiento ambiguo de lo fantástico, entre el misterio literal y lo alegórico.
La joven protagonista de Lo que más me gusta son los monstruos (2017), de Emil Ferris, es una niña de diez años, Karen Reyes. Se ve a sí misma como una freak en una sociedad que le rechaza, y por eso se representa en el cuaderno de bocetos (que es el cómic en sí mismo) como una chica-lobo, y a sus mejores amigos como una chica vampiro y un joven Frankenstein negro. Es decir, los Tres Grandes de los Famosos “Monsters” del Cine. En esta obra de Ferris, sin duda uno de los grandes cómics de los últimos años, el monstruo/freak es solo una metáfora visual para la inadaptación de una chica que busca su identidad, personal y sexual, en una novela de formación básicamente realista, solo que narrada a través de la niña protagonista. Hay que tener presente que Karen Reyes vive, como la autora durante su infancia, en un barrio pobre de minorías étnicas en el Chicago de finales de los sesenta. La década en que, como observó Susan Sontag, los freaks —los “monstruos” reales, personas con deformaciones o fuera de la norma social— se convirtieron en un tema público y legitimado del arte. La década en que emergía una nueva contracultura juvenil que produciría revoluciones hippies y feministas, activismo pacifista contra la Guerra del Vietnam... y mucho comix underground, de cuya tradición Ferris viene en buena parte.
En los sesenta los comix underground de Robert Crumb, Gilbert Shelton & co. hicieron del freak el protagonista de sus viñetas, una figura con la que los jóvenes de esa contracultura se identificaban para rechazar a la autoridad y la cultura de sus mayores. Pero antes incluso de los underground, en la Marvel de Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y otros autores, se había configurado una figura que podemos llamar el superhéroe-freak. En los nuevos héroes de la Marvel de los primeros sesenta, el origen del superpoder solía estar en un accidente asociado a la radiación: rayos cósmicos, radiactividad de laboratorio o de residuos tóxicos, rayos de una Bomba Gamma... pero aquello que daba poder al superhéroe le convertía al mismo tiempo en freak. Como señaló Enrique Vela en un fabuloso artículo (“¿De qué hablamos cuando hablamos de Marvel?”, en U nº 7, noviembre 1997), el origen del superpoder Marvel apartaba al héroe de la humanidad (La Cosa de Los 4 Fantásticos, un héroe resentido por perder su forma humana; Hulk, abiertamente un monstruo lleno de ira incontrolable), lo asociaba a taras físicas (la ceguera de Daredevil, la cojera de Donald Blake/Thor, el problema cardíaco de Tony Stark, etc.) o incluso le convertía en un fugitivo perseguido por la autoridad (Hulk, Spiderman).
En el caso de los X-Men, la metáfora sobre los cambios físicos de la pubertad y el angst derivado de ella (como la plaga del Agujero negro de Burns) aún era más evidente porque se trataba de “mutantes” que no habían adquirido sus superpoderes por accidente sobrevenido sino que habían nacido así. Rarezas de feria que debían educarse en un colegio especial (“para jóvenes talentos”), pronto perseguidos como “amenaza mutante”. Tengamos en mente que buena parte del público de estos tebeos, me refiero en su época, tenían una edad parecida a los personajes: como Peter Parker/Spiderman o La Patrulla-X, los lectores eran adolescentes. Superhéroes-freak que quedan muy lejos hoy de la versión reciente de los héroes Marvel, apolínea e integrada en el sistema capitalista, tras su paso al cine en los blockbusters de Hollywood.
En fin, en Marvel también podemos encontrar supervillanos tardíos como Pandemic (2007) y miniseries como Marvel Zombies (2005-2006). Esta última, de Robert Kirkman (el hoy famoso guionista cocreador de The Walking Dead) y Sean Phillips, se desarrolla en un universo alternativo en el que casi todos los héroes Marvel se han convertido en zombies tras ser infectados por un misterioso superhéroe llegado de otra dimensión. Tiene mucha guasa ver a los superhéroes Marvel convertidos en zombies, putrefactos, impulsados por una constante “hambre” de carne humana. En un momento dado, se quedan sin “comida” porque ya han devorado a todos los humanos del planeta. ¿Para cuándo la versión de Marvel Studios, con los actores habituales en las películas recientes? Chris Evans, Scarlett Johansson, etc.
Conspiranoia viral
Utopia (2013-2014), la serie televisiva británica creada por Dennis Kelly, es un thriller de ciencia ficción y humor negro con aroma a Los Invisibles (1994-2000), el cómic de Grant Morrison, Phil Jimenez y otros dibujantes. La vi por recomendación de Kano, verdadero experto en decrecimiento y teoría del declive [por cierto, te recomiendo si no las has visto ya El declive (2020, dir. Patrice Laliberté)]. La trama de Utopia plantea una conspiración cuyas claves se revelaban desde un cómic de culto. “No es un cómic. Es una novela gráfica”, insiste al comienzo Becky, una estudiante de posgrado que quiere hacer su tesis sobre The Utopia Experiments, el susodicho cómic.
El manuscrito inédito de la secuela de ese cómic, perdón, novela gráfica, será objeto de búsqueda por varios grupos, entre ellos los despiadados sicarios de una organización llamada La Red. El misterio oculto en el cómic es que unos científicos han desarrollado una proteína, bautizada Janus —como el dios romano de umbrales, comienzos y finales—, para esterilizar al 90% de la especie humana: la “solución final” a los problemas derivados de la superpoblación y el declive de recursos. Se acabaron los niños, como en Children of Men, pero aquí como remedio. Para colmo de males (¿o de beneficios para la humanidad y para un planeta exhausto en la era del Antropoceno? ¿utopía o distopía? ¿héroes o villanos?), La Red ha introducido a Janus en una vacuna contra una “gripe rusa” cuya epidemia se extiende por Gran Bretaña causando el pánico. La “utopía” está servida.
Durante las primeras semanas de nuestra epidemia real la conspiranoia también estuvo servida. Sobre todo para las “mentes sutiles”, el feliz término que acuñó Emmanuel Carrère (en su novela Limónov, 2011) para aludir sarcásticamente a periodistas y observadores obsesionados con que “no les engañen”, que se especializan en creer lo contrario de los discursos oficiales y medios generales. Así, el coronavirus no vendría de China sino que sería, como en 28 días después o Utopia, una “creación de laboratorio”. En concreto, una “creación de Estados Unidos” para "la guerra bacteriológica" y así "detener o retrasar la locomotora china". La idea se atribuyó incluso a Noam Chomsky, que en realidad jamás había declarado eso. Al contrario, Chomsky había afirmado que no había credibilidad en la idea de que el virus se había propagado deliberadamente, y hubo que desmentir el bulo.
Le siguió otra explicación del coronavirus con varias ramificaciones. El SARS-CoV-2 habría salido de un laboratorio, pero en esta versión era chino. Unos cables de 2018 de la embajada estadounidense en Pekín que advertían de un posible bajo nivel de seguridad en el Instituto de Virología de Wuhan apuntarían a la hipótesis de la “fuga de laboratorio”, que supuestamente vendría confirmada por las restricciones de información sobre el virus por parte de las autoridades chinas. Trump, desde Fox News, voceaba a mediados de abril que el paciente cero había sido un científico de ese Instituto de Wuhan que estudiaba una cepa procedente de murciélagos. La viróloga Shi Zhengli —a la que sus propios colegas apodan Batwoman, esto me encanta, porque es experta en virus de murciélagos de las cuevas chinas— trabaja en ese instituto de Wuhan y ya juró por su vida (el 2 de febrero en concreto) que el coronavirus no había salido de su laboratorio. A Zhengli, de hecho, la llamaron a finales de diciembre de 2019 para investigar un “virus desconocido” que había provocado neumonía a dos pacientes en Wuhan. El resto de la película nos lo sabemos de sobra.
Otros científicos, colegas occidentales de Zhengli, insisten en que la realidad es mucho más prosaica que una conspiración de ciencia ficción. Gente que entra en cuevas de murciélagos para cazarlos o que vive cerca de ellas en el sudeste asiático son fuentes habituales de propagación de estos coronavirus. Peor aún ha sido la tormenta generada por una entrevista del francés Luc Montagnier, Nobel de Medicina en 2008, donde afirmaba que el SARS-CoV-2 posee “secuencias en su genoma que provienen del VIH” y que, para abreviar, sería un producto de laboratorio.
La realidad es que el VIH y el SARS-CoV-2 comparten una pequeña secuencia de genomas que sí existen en la naturaleza y que están presentes en otros coronavirus. También hay estudios científicos, como el publicado en la revista Nature Medicine, que concluyen que el SARS-CoV-2 tiene origen animal y no es un constructo de laboratorio ni un virus manipulado a propósito. Si hubiese sido “usado” deliberadamente “contra Occidente”, como geoestrategia de China no parece muy inteligente. Gran parte de la producción china se realiza para nuestras economías, paralizadas ahora a causa de la pandemia, que dejan de comprar sus productos. La globalización y esas cosas. Si el virus “de laboratorio” fue una geoestrategia estadounidense, más absurdo aún. Es la economía, estúpido. La dinámica sociocultural de EE UU, con un culto protestante al trabajo en el que, a diferencia de China, las libertades individuales y de empresa frente al intervencionismo estatal son sagradas, solo ha facilitado la rápida propagación del virus por su territorio. El resultado de este partido conspiranoico, mal que les pese a las mentes sutiles, sería: EE UU cero—China cero.
Una de las “apuestas seguras” de quienes hacen prospectiva sobre el nuevo mundo tras el coronavirus es que la pandemia impulsará definitivamente las actividades online frente las presenciales y el teletrabajo [ojo con sus dinámicas de no apagado día y noche, toda la semana; conviene tener en cuenta las advertencias al respecto de Johathan Crary en 24/7: El capitalismo al asalto del sueño (2013)]. La otra safe bet es la de que esta crisis frenará o incluso invertirá el proceso globalizador. Con la producción a toda prisa de mascarillas y tests en los países occidentales más organizados, a la fuerza ahorcan, parece que algunos están redescubriendo el concepto de producción local.
La gestión de la amenaza
En 2003, el científico británico Chandra Wickramasinghe, coautor de la tesis de la panspermia, propuso en la revista médica The Lancet la teoría de que el virus del SARS podría haber llegado del espacio. No sé si habrá visto La amenaza de Andrómeda (1971, dir. Robert Wise, basada en la novela de Michael Crichton), que yo sí he vuelto a revisar gracias a este texto de Jesús Palacios publicado en el Panzine. En este fascinante technothriller, como lo denomina Palacios, un virus extraterrestre llega a la Tierra como polizón en un satélite artificial. El virus mata instantáneamente a casi todos los habitantes del pequeño pueblo en el que ha caído el satélite, activando un comité oficial de crisis que gestionará la alarma en un laboratorio ultrasecreto subterráneo, a prueba de fugas bacteriológicas. Pronto descubren que el virus espacial tiene una altísima capacidad de réplica y de letalidad, y que puede acabar con la especie humana en pocas semanas. El comité de crisis encargado de aislarlo y analizarlo está compuesto de los mejores científicos en su campo, que siguen un estricto protocolo. Con método implacable y en tiempo récord, el que dura la película para más señas, consiguen neutralizarlo.
Otra gestión de la amenaza en sentido opuesto es la de Shin Godzilla (2016), que he visto estos días gracias a la recomendación de Javier Rodríguez, aunque seguro que el experto en este campo, Absence, podría profundizar en el tema. La película es una revisión maestra de la saga Godzilla codirigida por Hideaki Anno (creador de la serie Neon Genesis Evangelion) y Shinji Higuchi, que se centra en el impacto político y económico que causa un ataque del mítico kaijū en el Japón actual [esto me ha hecho releer a su vez otra revisitación de la mitología Godzilla, el apabullante Big Guy y Rusty el chico robot (1996) de Frank Miller y Geof Darrow]. Shin Godzilla tiene un tratamiento formal maravilloso: la planificación es la típica de un anime, que en imagen real queda rara y hermosa; los efectos digitales contrastan el realismo en la representación de los masivos destrozos del monstruo con su apariencia de “moñeco” clásico, una decisión genial que subraya la diferencia entre ambos planos, el cotidiano contemporáneo y la fantasía añeja de serie B. La sátira de la película sobre la esclerosis burocrática es tan sutil que casi no lo parece. De hecho, esa parte podría leerse simplemente como realista, si ignoramos el elemento fantástico. Cámbiese “Godzilla” por “cambio climático”, “pandemia”, etc. Cuando el kaijū, que tiene su origen en la radiación como el Godzilla canónico (vertidos radiactivos que vuelven en forma de "extraña bestia gigante": kaijū), ataca por primera vez desde el mar, aún es torpe y no demasiado grande. El gobierno se retrasa en actuar porque antes debe convocar a comités de expertos para asesorarle. Los expertos, reunidos en habitaciones enormes mostradas en planos generales, no se atreven a opinar porque les “faltan datos” o porque su reputación científica podría arruinarse. Siguen ruedas de prensa para “tranquilizar” a la opinión pública. El primer ministro anuncia: “Repito, no hay peligro de que la criatura suba a la orilla”. Lo dice porque es lo que le ha dicho un experto. Según el experto, las patas de la criatura “no podrían soportar su peso” si se pusiera a andar en tierra, así que tranquilidad en las masas. Por supuesto, la criatura sube a la orilla y destruye media ciudad. El ataque militar se retrasa, de nuevo por la burocracia; la criatura escapa. Cuando regresa, ha mutado en un monstruo enorme, con el triple de tamaño, prácticamente imposible de detener. Que cada cual elija en qué película estamos.
La amenaza externa como fundación de la nueva civilización
Sin embargo, Slavoj Zizek tiene razón cuando afirma que nuestra realidad no seguirá ninguno de los guiones de películas ya imaginados, y que necesitamos nuevas historias que nos proporcionen un sentido no catastrófico de hacia dónde deberíamos ir. La idea de que el “guión” de estas semanas se sale de lo previsto está perfectamente resumida en uno de los mejores memes que han circulado estos días:
A mí nuestra “película” me ha recordado también un momento clave de Watchmen (1986-1987), el famoso cómic de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins que ha vuelto al “candelabro” con la reciente miniserie de HBO Watchmen (2019), una ingeniosa relectura de Damon Lindelof vía ensayos del afroamericano Ta-Nehisi Coates. En el cómic original, Adrian Veidt alias Ozymandias es uno de los vigilantes enmascarados que se retiró a tiempo, poco antes de la ley que los prohibió. Magnate multimillonario con negocios diversificados, analiza el mundo frente a múltiples canales televisivos para predecir las tendencias socioeconómicas y tomar así sus decisiones empresariales. También ejecuta en secreto un plan para terminar con la escalada del enfrentamiento entre superpotencias que está llevando a la Tierra al borde del apocalipsis [el plan de Veidt estaba inspirado, según cita expresa de Moore en el último capítulo del cómic, en un episodio de la serie televisiva The Outer Limits, “The Architects of Fear” (1963). Aunque existe una historieta previa de Jack Kirby, “Invasion From Outer Space” (1959), que ya contaba cómo una (falsa) invasión alienígena unía a los líderes mundiales contra la amenaza; la misma idea estaba en el argumento de novelas de ciencia ficción anteriores, etc. Según ha contado el editor de Watchmen, Len Wein, éste intentó evitar que Moore usara esa idea para que fuese más original, pero el guionista británico no le hizo mucho caso].
Total, que el master plan de Veidt consiste también en una gran amenaza externa. Recordemos: fabricar un falso monstruo extraterrestre y teleportarlo a Nueva York, matando de paso a unos cuantos millones de personas, chivos expiatorios sobre los que se fundará la nueva civilización. La idea de Veidt es que el mundo entero crea que se trata del comienzo de una invasión alienígena. De este modo, todos dejarán a un lado sus diferencias, la ira mutua asegurada, y llegarán a un acuerdo para unirse frente a la amenaza común.
Está claro que Adrian Veidt no conocía España ni estaba sintonizando sus canales televisivos.































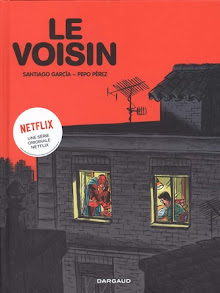
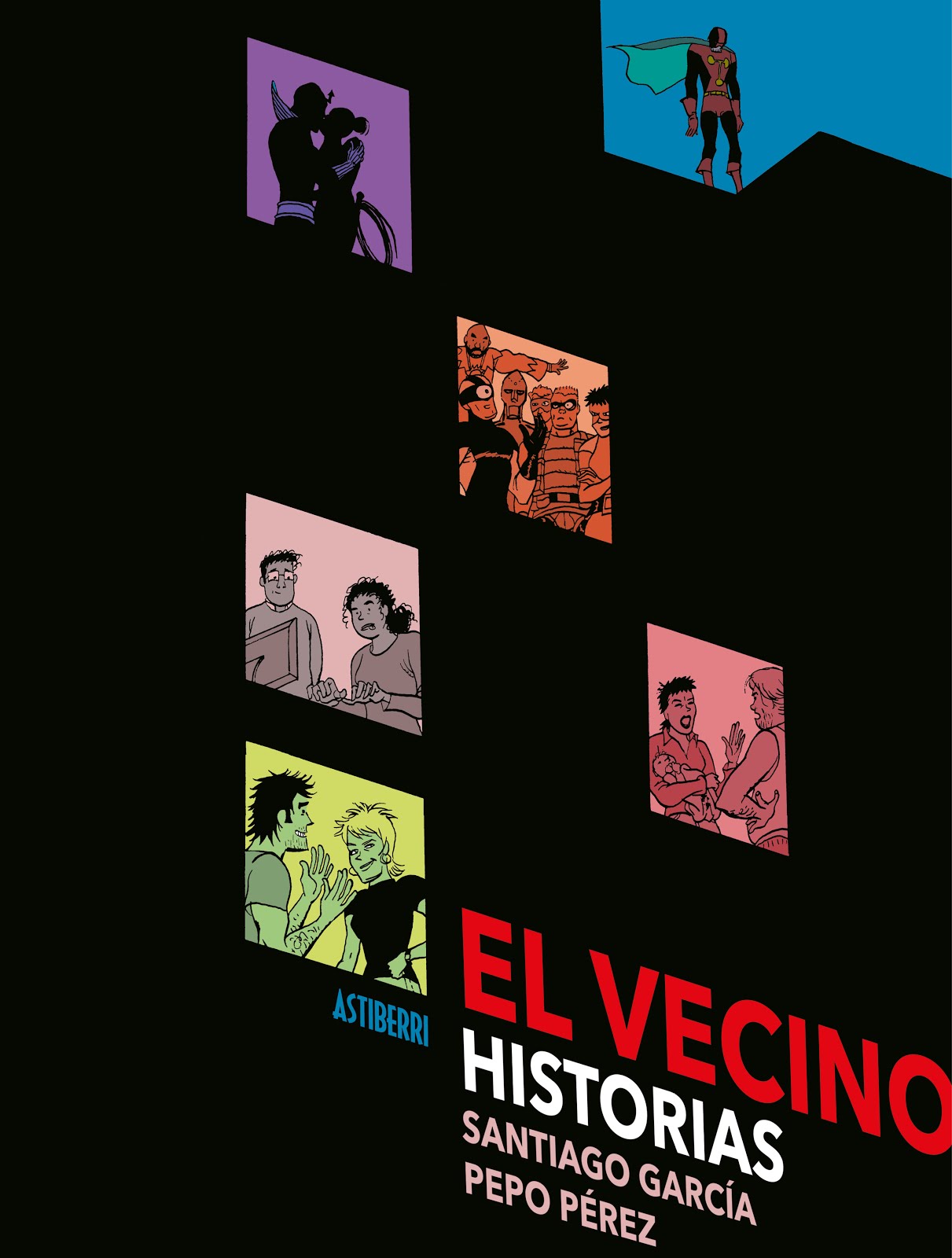



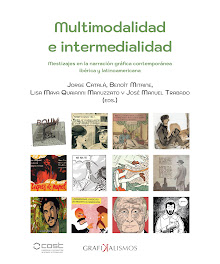








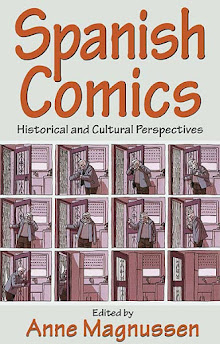







5 comentarios:
Suggest good information in this message, click here.
lakesidecarrental.com
lesterbarber.com
Regarding brain or who are searching for machines that granulate beans, blends the coffee and conveys your morning paper. Alright it doesn't convey the paper yet at the cost it ought to. coffee bag manufacturer
find a decent merchant that can empower you exchange easily and get more cash-flow with your. Typically, getting a decent agent will reduce to testing several them and seeing what results you get. Anyway this cycle can cost you a great deal. electric motor manufacturer
Museum ini simpan beberapa benda riwayat yang dahulunya dipakai Pasukan Kodam Siliwangi. Tempat ini disahkan di tahun 1966 https://pariwisatadunia.net/ oleh Kolonel Ibrahim Adjie, seorang panglima seksi Siliwangi kedelapan.
Knowing that I will return to this page later, I have bookmarked it. flowercard promo code
Publicar un comentario